Pocas acciones más placenteras que sacarse los mocos. Pero no -como aconsejan las abuelas paternas o las tías bienpensantes- sonándoselos en la pileta del baño o en un pañuelo de algodón regalado por un familiar. Lo placentero es sacarse los mocos metiéndose los dedos hasta donde se pueda, hasta donde la nariz aguante.
Hay una diferencia ontológica entre los mocos que pueden sacarse metiéndose los dedos y los que pueden ser extraídos con un frígido sonar de nariz, en el baño o en el fragmento de papel higiénico que la empleada de la fábrica de papá nos alcanza. Los primeros son mocos consistentes, ya formados, con resistencia propia al vandorista tire y afloje que nos puede entretener por horas en la vía pública o en el livingcomedor de casa. Los otros, en cambio, son mocos líquidos, insignificantes, mocos que -como amores intrascendentes- se van más rápido de lo que vinieron, pero -aún así- con mayor notoriedad, lo que los vuelve aún más odiosos. Mientras que los primeros son mocos para ser sacados -o ser resistidos en caso de que abuelas paternas o tías bienpensantes monten guardia sobre nuestros orificios nasales-, los segundos son mocos que también existen para ser extraídos, sólo que -pequeña diferencia- con el contubernio de familiares y pañuelos, papeles higiénicos y rollos de cocina, lo cual los vuelve triplemente sospechosos.
Cuando era niño, a mis cuatro años, por razones laborales paternales, con mis progenitores y una hermana menor, nos mudamos de un departamento tres ambientes de Congreso a una casa de iguales dimensiones del interior, sólo que con un patio inmenso en donde mi padre -tres años después- construyó una modesta pero pragmática ampliación del hogar, una vez nacida la tercera de los cuatro hijos que ligadamente germinarían. El cambio, para ninguno de los tres, fue tal: mientras mi hermana siguiente y yo éramos demasiado pequeños para extrañar el tránsito y la ascensorera indiferencia porteña, la tercera de las hijas, ya nacidas en suelo interino, no sabía siquiera de la existencia de una ciudad donde se concentraba el poder político del país, ciudad que no era el pueblo grande donde había nacido. Ella, a la edad en que nosotros éramos paseados en los pasillos del edificio y llevados de un departamento a otro para que nuestros padres finalizaran sus estudios, tricicleaba con impunidad por las veredas de nuestra nueva casa, regalo del padre de nuestro padre, quien la había levantado con sus propias direcciones, mandando a los obreros que la construyeron, cuando era un simple pero prometedor empleado de una casa comercial del pueblo, durante la primera tiranía del posteriormente superado dictador depuesto. Ahora, durante un nuevo gobierno peronista, pero esta vez heredero de los últimos años del segundo régimen y de los pocos meses que el significante prohibido se mantuvo con vida durante su breve tercera presidencia, ella asistía, como actriz protagónica, al espectáculo de dos familias enteras rendidas a sus pies: su hermano mayor para entretenerla, su hermana mayor para pasearla y las dos familias para hacer de ella el objeto malcriado por excelencia, al menos hasta que naciera una nuevo hermano o primo.
Sin embargo, así como debajo de todo negro o judío hay un egipcio, la cercanía de la familia, como el iluminismo o una máscara de carnaval, es una pacífica arma de doble filo. Con un arma de doble filo, es sabido, uno puede cortar como cortarse, ganarse un auto como un tajo. La familia, y más cuando está cerca, no sólo es una cara con dos rostros mutuamente antagónicos, es también una avenida de doble mano donde las dos manos son de ida y de vuelta, de modo que los choques -ordenadamente- son más la orden del día que la excepción. Crecer cerca de la familia, qué duda cabe, posee sus indudables ventajas: no pasarán muchos minutos antes de que alguno de los muchos familiares a los que se consultó -con más razón si la familia es italianamente numerosa- acceda solícito a la solicitud de ser recogido para ser depositado en otro lugar, ya que el transporte público está engorroso y el transporte privado, familiar o extrafamiliar, se encuentra o bien ocupado o bien inaccesible. No habrá un día en que, en caso de ser ermitaño sin llegar a lo psicótico, no se posea la más que válida excusa, para salir por un par de horas de casa, que el motivo de visitar alguno de los numerosos puntos familiares desperdigados por la ciudad. Sin embargo, así como -dicen- no hay mal que por bien no venga, cuando la limosna es grande –ateamente- hasta el santo desconfía: todavía recuerdo cuando, llamando desde la casa de mis padres –que, por entonces, también era mi casa- al lugar donde trabajaba a cargo del comercio familiar, las tías bienpensantes o las empleadas domésticas devenidas administrativas de confianza, luego de que les preguntara por el paradero de aquel, antes de responder afirmativa o negativamente, sometíanme –o, menos autovictimizantemente, invitábanme- a una serie de frases y preguntas que siempre simulaba no recordar pero que en verdad cotidianamente omitía porque, ya por entonces, ponían corporalmente incómodo, parecían innecesarias y retardatorias, formales y falsas, como una obra de teatro o una película pero montada en el teléfono, en donde tanto el que llama como el que contesta la llamada sabe las cuatro o cinco palabras que van a decirse antes de ir al punto. Los famosos buenos modales o buenas costumbres, tan respetadas y hasta cultivadas en las autodenominadas buenas familias, las que paren buenos hijos de vecino. Claro, lo que, por entonces, no podía asimilarse era que esa formalidad que se requería al teléfono, esos modismos que las partes en cuestión sabían que eran impostados pero –al menos de una parte- eran respetados religiosamente, como si gozaran del pleno sentido que seguro que alguna vez poseyeron, no estaban solos, iban de la mano de toda otra serie de automatismos y clichés que no se restringían al teléfono sino que –obvio- también se extendían a la oficina del comercio, considerando que es de buena educación saludar con un beso a los habitantes del lugar al que se entra y dejar el asiento a los mayores –como la propaganda telermanista-, a la mesa, lavándose las manos antes de sentarse a almorzar o lavándose los dientes después de hacerlo y, por supuesto, a la vida en general, prohibiendo –el daimon de Bajtin moja la oreja derecha al momento de escribir esto- sacar cualquier cosa del cuerpo: las cosas, al cuerpo, deben entrar, nunca salir, y, si van a salir –orinar, defecar, reproducirse, porque desde ya que no se hablaba de masturbación o sexo onanístico-, esa salida debe ser en lugares cerrados, en el espacio privado, en el baño o la habitación. En el baño lo primero y lo segundo, en la habitación la reproducción de la especie. Tampoco es cuestión de [sub-vertidamente] trocar espacios y prolongar la descendencia en el toilette e ir de cuerpo en las habitaciones.
Una noche de verano caminaba por Barracas desde la casa de una amiga a una despensa que nos proveyera de bebidas para acompañar la cena que ella estaba preparando. En el límite entre Capital y Avellaneda, enfrente de un casino y caminando por las veredas construidas varios centímetros más arriba del pavimento, iba con las manos libres, porque las llaves que me había dado para no tener que bajar a abrirme estaban en el bolsillo izquierdo de la bermuda. Mi mano derecha, placenteramente, se encontraba excavando lo encontrable en los orificios de mi nariz cuando, al cruzarnos con una vecina que paseaba en un carrito a un bebe, acompañada por una niña a su izquierda, aquella le dijo a esta: Fijate que no se meta los dedos en la nariz. Puede que lo haya dicho en relación al niño.
02/03/2009.





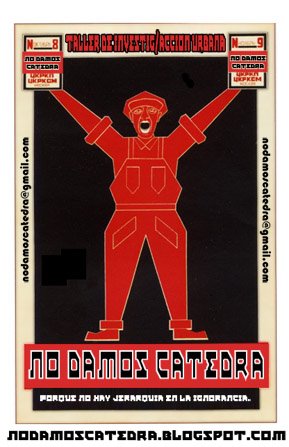


lindo texto che, lo disfrute
ResponderEliminar