Las callecitas de Ayacucho tienen ese qué sé yo. Un saber en realidad ajeno, que organiza el espacio, pero del cual podemos reapropiarnos. Ese saber que, como dijo Michel "Torino" Foucault, y simplificando, es poder. En nuestro divagar por la urbe rural del sur de la provincia de Buenos Aires, intentamos atender a los detalles benjaminianos, a los fragmentos que delatan grandes constelaciones, esos relámpagos de indeterminación (o sobredeterminación, según cómo se lo vea) que iluminan verdades fugaces y escurridizas.
Era de prever que caminando por una calle que se llama Poderoso nos íbamos a topar con algo. Antes de pensar si el nombre de la calle era un homenaje a un buque, al koinor, o a aquella persona que se ufana de su investura de poder, Ayacucho, tierra de muertos en quechua, nos regaló una señal de que la tumba de los poderosos está en constante proceso de excavación. El poder, o Poder, aunque no lo veamos, siempre está. Pero cuando lo vemos, cuando lo sorprendemos en un flash inasible, puede mostrar y expresarnos sin quererlo sus debilidades. La microfísica a flor de piel nos hace preguntarnos, ¿quién tiene el poder: he-man(/she-ra) o it-town? Personal o impersonal, impartido por los que lo ejercen o subvertido por quienes se lo apropian y lo desvían de su cauce controlador y pretendidamente ubicuo, esa red de poderes en tensión se manifiesta en números que nombran propiedades, nombres que numeran calles y espacios planificados para ser transitados de una manera ordenada por cuerpos no dóciles, pero sí perdidos en una ficción impuesta. Sin embargo, esa trama también se expresa en todos los usos y abusos que podemos efectuar sobre un espacio dado y cuyas directrices podemos hacer estallar en su continente como una botella devenida molotov.
Los números que pretenden ordenar un oasis de cemento en un desierto de pasturas y los nombres que se extienden sobre las calles de un pequeño felpudo asfáltico que bienviene a la pampa, se diluyen en la resistencia corporal, en la crítica que ejerce el libre albedrío. Así nos debatimos entre la literalidad y lo metafórico que exuda la composición de una placa numérica que se cae y un nombre apuntalado precariamente. El significado es equívoco como todos, pero la ciudad letrada, como la llama Ángel Rama, en su afán de ordenamiento, deja entrever sus falencias a la hora de aspirar al control absoluto. Estos tropiezos del poder se traducen en resquicios de poesía que, a veces, pueden liberarnos brevemente de las cadenas de la brújula. Y esas experiencias reales pueden permitirnos crear nuestras propias ficciones para ponerlas en común, en una especie de mito destructor refundante.





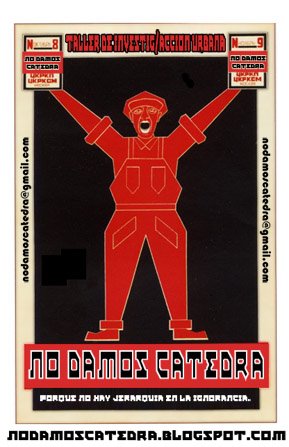


No hay comentarios:
Publicar un comentario