Flechita hacia arriba: continúe derecho, hacia delante, sin doblar ni retroceder, como un caballo con orejeras que tira de un carro, impulsado a golpe de rebenque, siempre hacia delante; flechita zigzagueante: zona de curvas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, o primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y luego la secuencia vuelve a comenzar tantas veces más; rayita blanca sobre fondo rojo: contramano, prohibido avanzar, terminantemente prohibido continuar, por aquí se vuelve, se retorna, se regresa, se viene pero no se va. Los carteles indicadores con señales viales son –tautología mata metáfora- indicadores de lo que vendrá, borras de café que pre-vienen el por-venir, anticipan las huellas que el paso indefectible del tiempo imprimirá por donde aún no se ha llegado a andar. El camino ya fue trazado –sea a contramano, de una mano o dos manos-, ya fue delineado de antemano, y al caminante (o viajante en auto, en bici o a lomo de burro), mal que le pese a Serrat y su poesía, no le queda más alternativa que obedecer al anonimato de las señales viales. El camino es uno e idéntico a sí mismo, siempre el mismo, la singularidad del viajante se diluye en su invariabilidad y las señales viales anulan la posibilidad de cualquier bifurcación.
Pero los carteles indicadores no sólo anticipan y obligan (o, mejor, obligan y, obligando, anticipan) un camino a recorrer, sino también ubican, marcan el espacio y, con él, los cuerpos que lo ocupan, es decir, los espacios espaciados, los cuerpos corporizados. En la ciudad cuadriculadamente diagramada, con líneas rectas e intersecciones de 90º que deshabilitan la contingencia de sentirse como perro en cancha de bochas (excepto cuando de imprevisto se cruza una diagonal que traza cinco o más esquinas donde, bajo ciertas condiciones de normalidad, no debería haber más de cuatro y entonces, quien allí se encuentra, queda girando sobre su propio eje como un rombo de mil colores), cada calle tiene un nombre, cada casa un número y cada habitante un domicilio –y los linyeras y pibes de la calle un problema que si no se ignora se encierra. A cada cual su lugar: el nombre de un insigne prócer, de algún país vecino o la fecha de alguna ilustre batalla –que, por supuesto, ganamos-, y también un número que sube o baja dependiendo hacia donde se camine, que es par si se está en una vereda e impar si se está en la de enfrente. Así se ubica a las personas, así se las encuentra, sobre todo de noche: cuando la oscuridad, el miedo y el aire libre –que nunca es libre sino esclavo del viento, que es mucho más que aire en movimiento- se con-funden y cada cual regresa a descansar a la intimidad de los casilleros inscriptos en la segunda página de sus DNI´s –o de la del cambio de domicilio en los casos en que corresponda. El domicilio de las personas es donde llegan las facturas a pagar, las modernas damas de beneficencia con sus modernos informes socio-ambientales y sus (no tan) modernos bolsones de comida, las cartas de amor que ya nadie envía y los golpes impetuosos del puño policial cuando se hace lo que no gusta: tirar un cartucho de dinamita debajo del carro de algún comisario represor, perforar el cráneo de un bebé con un clavo y un martillo, cogerse nenes de jardín de infantes mientras se les enseña el do re mi, matar prostitutas en la ruta antes de llegar a Mar del Plata o graffitear en la pared de alguna fábrica abandonada “Abajo la dictadura” (ante lo cual el graffiteador es conducido a un lugar sin domicilio, táctica perfecta para des-ubicar cuerpos), haciendo de ella –de la pared- un cartel que no anticipa caminos sino puntos de partida.
Los carteles indicadores están allí afuera, estratégicamente colocados para que todos los vean aunque nadie los vea –y es que no por no ser vistos los carteles dejan de existir ni el árbol en el bosque de caer ruidosamente sobre la tierra (¿o acaso alguna vez alguien vio un árbol que cayera sin hacer ruido o un cartel que desaparezca tras doblar en la esquina?)-, o nadie necesite verlos. Los carteles indicadores indican aunque nadie les pregunte, y es que su función no es responder preguntas sino dar órdenes –y hacer del orden una realidad ex ante. Preguntando se llega a Roma y preguntando también se hacen viejos amigos que invitan a tomar mate y comer pan casero y regalar historias que nunca se hubieran conocido si no se hubiera estado lo suficientemente perdido como para preguntar cómo llegar adonde se quiere ir. Los carteles indicadores no responden preguntas, pero sí las formulan a los caminantes distraídos, como en Londres –no la ciudad inglesa sino la más antigua del noroeste argentino, en la que sus habitantes, para diferenciarse de los londinenses, se dicen londrinos-, en donde, al no haber sido sus calles bautizadas –quizás por carencia de insignes próceres o por nunca haber tenido sus habitantes la necesidad de encontrarse (tal vez por nunca haberse desencontrado)-, en varias esquinas se levantan, como un happening de las vanguardias más vanguardistas de los ´60, un cartel indicador que indica la ausencia del nombre: “?”. No una “?” en las esquinas de una misma calle, tampoco una “? Sur” y una “? Norte”, ni diversas “?´s” numeradas de menor a mayor de forma tal que se pueda diferenciar el domicilio de quien vive en “?1” respecto de quien vive en “?2”; no, simplemente “?”, muchas “?´s” en distintas esquinas de todo el pueblo.
Pero existen también otros modos, otras formas de –no me atrevería ya a decir indicar, sino, más bien- comunicar caminos. Las apachetas –para quienes no lo sepan, como tampoco lo sabía quien escribe estas líneas hasta poco antes de sentarse a escribirlas- son aquellos montículos de piedras cuidadosamente colocadas una sobre la otra formando una especie de torrecita que suelen encontrarse en las montañas, en lugares generalmente alejados de las ciudades. Muchos creen que se tratan de cumplidores de sueños, que si uno arma una de ellas y pide un deseo éste luego se realiza, pero lo (in)cierto es que originariamente tenían otro uso: quienes anteriormente vivían en aquellos lugares –mucho antes de que un cartel indicador indicara un peligro de derrumbe- las utilizaban para comunicar caminos. Cuando un caminante llegaba a una bifurcación entre las montañas elegía un posible camino y, si al regresar éste le había parecido bueno (por ser corto, fácil de transitar o, sencillamente, bello), armaba una apacheta a un costado del mismo. Cuando un nuevo caminante llegaba a la misma bifurcación y veía la apacheta, sabía que alguien había pasado ya por allí, había transitado uno de los caminos y éste le había parecido bueno, por lo cual podía optar por seguir el mismo y, si al regresar acordaba con que dicho camino era bueno, colocar una nueva piedra sobre la apacheta; o elegir el otro y, si éste le había gustado, armar una nueva apacheta a un costado del nuevo camino. Luego, al llegar otro caminante a la bifurcación, éste veía las apachetas y, según cuál sea la más alta, intuía qué camino había sido el más transito.
Las apachetas no obligan, no ordenan, no anticipan el por-venir, sino que apenas comunican una experiencia, hablan sobre lo que un otro vivió en un momento distinto, dicen algo acerca de un posible camino a seguir, como un guiño cómplice entre una marea de miradas o un susurro al oído flotando en un océano de gritos. Las apachetas están allí afuera, al igual que los carteles indicadores, pero no están a pesar de sino porque alguien alguna vez creyó que su experiencia valía la pena ser comunicada, no toda (lo cual sería imposible pues la experiencia es intraducible), pero sí una parte de ella, un reflejo del todo, una piedra entre otras del montículo. Claro que las apachetas no podrían comunicar demasiado en medio del caos sobre-ordenado (u orden supra-caótico) de las ciudades, y es que ellas son propias de otros parajes, de otras latitudes: tierras de ninguna parte que pertenecen a hombres de ningún lugar.
Catamarca – Buenos Aires,
Enero – Febrero de 2009
Pero los carteles indicadores no sólo anticipan y obligan (o, mejor, obligan y, obligando, anticipan) un camino a recorrer, sino también ubican, marcan el espacio y, con él, los cuerpos que lo ocupan, es decir, los espacios espaciados, los cuerpos corporizados. En la ciudad cuadriculadamente diagramada, con líneas rectas e intersecciones de 90º que deshabilitan la contingencia de sentirse como perro en cancha de bochas (excepto cuando de imprevisto se cruza una diagonal que traza cinco o más esquinas donde, bajo ciertas condiciones de normalidad, no debería haber más de cuatro y entonces, quien allí se encuentra, queda girando sobre su propio eje como un rombo de mil colores), cada calle tiene un nombre, cada casa un número y cada habitante un domicilio –y los linyeras y pibes de la calle un problema que si no se ignora se encierra. A cada cual su lugar: el nombre de un insigne prócer, de algún país vecino o la fecha de alguna ilustre batalla –que, por supuesto, ganamos-, y también un número que sube o baja dependiendo hacia donde se camine, que es par si se está en una vereda e impar si se está en la de enfrente. Así se ubica a las personas, así se las encuentra, sobre todo de noche: cuando la oscuridad, el miedo y el aire libre –que nunca es libre sino esclavo del viento, que es mucho más que aire en movimiento- se con-funden y cada cual regresa a descansar a la intimidad de los casilleros inscriptos en la segunda página de sus DNI´s –o de la del cambio de domicilio en los casos en que corresponda. El domicilio de las personas es donde llegan las facturas a pagar, las modernas damas de beneficencia con sus modernos informes socio-ambientales y sus (no tan) modernos bolsones de comida, las cartas de amor que ya nadie envía y los golpes impetuosos del puño policial cuando se hace lo que no gusta: tirar un cartucho de dinamita debajo del carro de algún comisario represor, perforar el cráneo de un bebé con un clavo y un martillo, cogerse nenes de jardín de infantes mientras se les enseña el do re mi, matar prostitutas en la ruta antes de llegar a Mar del Plata o graffitear en la pared de alguna fábrica abandonada “Abajo la dictadura” (ante lo cual el graffiteador es conducido a un lugar sin domicilio, táctica perfecta para des-ubicar cuerpos), haciendo de ella –de la pared- un cartel que no anticipa caminos sino puntos de partida.
Los carteles indicadores están allí afuera, estratégicamente colocados para que todos los vean aunque nadie los vea –y es que no por no ser vistos los carteles dejan de existir ni el árbol en el bosque de caer ruidosamente sobre la tierra (¿o acaso alguna vez alguien vio un árbol que cayera sin hacer ruido o un cartel que desaparezca tras doblar en la esquina?)-, o nadie necesite verlos. Los carteles indicadores indican aunque nadie les pregunte, y es que su función no es responder preguntas sino dar órdenes –y hacer del orden una realidad ex ante. Preguntando se llega a Roma y preguntando también se hacen viejos amigos que invitan a tomar mate y comer pan casero y regalar historias que nunca se hubieran conocido si no se hubiera estado lo suficientemente perdido como para preguntar cómo llegar adonde se quiere ir. Los carteles indicadores no responden preguntas, pero sí las formulan a los caminantes distraídos, como en Londres –no la ciudad inglesa sino la más antigua del noroeste argentino, en la que sus habitantes, para diferenciarse de los londinenses, se dicen londrinos-, en donde, al no haber sido sus calles bautizadas –quizás por carencia de insignes próceres o por nunca haber tenido sus habitantes la necesidad de encontrarse (tal vez por nunca haberse desencontrado)-, en varias esquinas se levantan, como un happening de las vanguardias más vanguardistas de los ´60, un cartel indicador que indica la ausencia del nombre: “?”. No una “?” en las esquinas de una misma calle, tampoco una “? Sur” y una “? Norte”, ni diversas “?´s” numeradas de menor a mayor de forma tal que se pueda diferenciar el domicilio de quien vive en “?1” respecto de quien vive en “?2”; no, simplemente “?”, muchas “?´s” en distintas esquinas de todo el pueblo.
Pero existen también otros modos, otras formas de –no me atrevería ya a decir indicar, sino, más bien- comunicar caminos. Las apachetas –para quienes no lo sepan, como tampoco lo sabía quien escribe estas líneas hasta poco antes de sentarse a escribirlas- son aquellos montículos de piedras cuidadosamente colocadas una sobre la otra formando una especie de torrecita que suelen encontrarse en las montañas, en lugares generalmente alejados de las ciudades. Muchos creen que se tratan de cumplidores de sueños, que si uno arma una de ellas y pide un deseo éste luego se realiza, pero lo (in)cierto es que originariamente tenían otro uso: quienes anteriormente vivían en aquellos lugares –mucho antes de que un cartel indicador indicara un peligro de derrumbe- las utilizaban para comunicar caminos. Cuando un caminante llegaba a una bifurcación entre las montañas elegía un posible camino y, si al regresar éste le había parecido bueno (por ser corto, fácil de transitar o, sencillamente, bello), armaba una apacheta a un costado del mismo. Cuando un nuevo caminante llegaba a la misma bifurcación y veía la apacheta, sabía que alguien había pasado ya por allí, había transitado uno de los caminos y éste le había parecido bueno, por lo cual podía optar por seguir el mismo y, si al regresar acordaba con que dicho camino era bueno, colocar una nueva piedra sobre la apacheta; o elegir el otro y, si éste le había gustado, armar una nueva apacheta a un costado del nuevo camino. Luego, al llegar otro caminante a la bifurcación, éste veía las apachetas y, según cuál sea la más alta, intuía qué camino había sido el más transito.
Las apachetas no obligan, no ordenan, no anticipan el por-venir, sino que apenas comunican una experiencia, hablan sobre lo que un otro vivió en un momento distinto, dicen algo acerca de un posible camino a seguir, como un guiño cómplice entre una marea de miradas o un susurro al oído flotando en un océano de gritos. Las apachetas están allí afuera, al igual que los carteles indicadores, pero no están a pesar de sino porque alguien alguna vez creyó que su experiencia valía la pena ser comunicada, no toda (lo cual sería imposible pues la experiencia es intraducible), pero sí una parte de ella, un reflejo del todo, una piedra entre otras del montículo. Claro que las apachetas no podrían comunicar demasiado en medio del caos sobre-ordenado (u orden supra-caótico) de las ciudades, y es que ellas son propias de otros parajes, de otras latitudes: tierras de ninguna parte que pertenecen a hombres de ningún lugar.
Catamarca – Buenos Aires,
Enero – Febrero de 2009





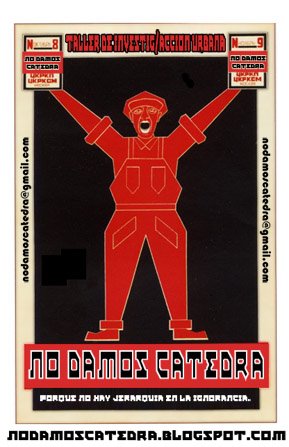


No hay comentarios:
Publicar un comentario