19/20. Variaciones sobre el fragmento. Versión 02.
De noche, los estanques se ponen de pie y dicen: “ya no estamos muertos”. Se ponen de pie y juntan el agua alrededor de ellos, en pliegues. Al irse, dejan un hoyo inmenso, ruedan y se resbalan, inclinados como barriles, altos como catedrales, por carreteras donde de día circulan tantos coches, conducidos por ciegos con lentes verdes.
En las madrugadas, los estanques, límpidos al principio, se revuelven y sacan cosas a la superficie (hormigas). Abrumados por ese peso, dicen: “nos vamos mañana temprano; sí, mejor mañana”. De allí que al amanecer todos hayan regresado a su hoyo, apartando a los rosales. Pero cuando hay patos en los estanques, ¿cómo hacen todo esto?
Henri Michaux
Mirar en el fondo de los sueños / la estrella que palpita […]
Eras tan hermosa / que aprendí a cantar
Vicente Huidobro
¿Qué fue el 19/20? Dice Paolo Virno en alguna parte que, no importa de quién se trate, habiendo sido partícipe en el rugir de la batalla, se pertenece a un ciclo de luchas. La memoria de las luchas, qué duda cabe, es, asimismo, una herencia a ser resguardada. Empero, esto no debe ser asimilado a las momias de un museo, o a polvorientos libritos rojos y negros. Parafraseando a Walter Benjamin podemos decir que la memoria de las luchas nos remite a la consistencia propia de un recuerdo tal como éste refulge en un instante de peligro. Es posible, pues, haber hecho experiencia de múltiples emergencias del antagonismo, haber tomado parte en él, haciéndolo ser para (y por) nosotras/os, por ende, sin por esto dejar de permanecer anclados en el crepitar de unas imágenes que persisten –como el barrio aquél del tango, al que, se nos dice, siempre estamos llegando- en sernos una redundante presencia.
Si esto es cierto, entonces, será posible vislumbrar un acontecimiento originario del movimiento real, histórico. Esta cifra, que, se ha dicho, remite a flujos de imágenes, se nos mostrará cada vez en singular manera. Esto es, como experiencia ya no solamente de algo sino también y sobre todo de alguien. Hay política en aquello que atañe a un modo de dejarse afectar por alguna cosa. Es la calidez del afecto antes que la fría y calculadora conciencia quien pone en funcionamiento máquinas de guerra contra la servidumbre. Hay que poner atención, asimismo, al gobierno de los cuerpos ya no como si de simples mecanismos des-personalizados se tratase, o mejor, de tecnologías exteriores a los cuerpos. El gobierno de los cuerpos se nos revelará, pues, un gobierno de los afectos. Las variaciones emotivas refieren a específicos modos de ser-en-común. Y aquí también ser radical es tomar las cosas desde la raíz. Empero, aquí la raíz, que, es sabido, es (patriarcalmente) el hombre, se confunde con las tecnologías de normalización del común. El dominio imaginario del capital prolifera, así, en todas y en ninguna parte, calando en lo más profundo de la psiquis –esa producción maquínica-, apareciéndosenos como un artefacto semiótico de gobierno –o, lo que es lo mismo, como una gubernamentalidad.
Remitir a (las escurridizas imágenes de) un acontecimiento originario del movimiento, asimismo, no es reductible a un lenguaje heredado por fuera de toda experiencia vivida, o, también, a aquello que en la jerga militante-limitante (y, al decir de Giorgio Agamben, toda jerga es una forma de vida) se suele llamar tradición y que, no pocas veces, por ser un lugar común del pensamiento, resulta impensable, incuestionable –palabras arrugadas a la sombra de su propio peso muerto-. No hay que obturar, pues, la máquina de la imaginación creadora, repitiendo obsesivamente la eterna cadencia de lo mismo –y las imágenes pueden aparecérsenos como bloqueos y ya no como meras presencias que están ahí, como obstrucciones al flujo creativo y ya no como piquetes que cierran la ruta pero abren el camino-. La memoria de las luchas se transmite en su apertura constitutiva a la indeterminación de la potencia, es decir, a sus variaciones en sus modos de ser-así. La invención de lo común parte, pues, de reanudar la máquina delirante, onírica, siempre ya envuelta en su situación, o, si se quiere, de hacer experiencia de lo que se puede.
Hay para quienes una lucha ha dejado marcas tan profundas que se inscriben en la experiencia más recóndita de lo propio. Empero, como en toda experiencia de un cuerpo, enlazada, asimismo, con sus fantasmas, es decir, sus imágenes, ser del 19/20 tiene sus ambivalencias. Tampoco el recurso a la economía nos aclarará del todo aquello. Hay que comer, sí. Pero en ninguna parte existe la pura economía por fuera de una significación humana, extrañada a un inextricable nudo de intencionalidades vividas que se componen y alteran mutuamente. Nada hay allí de transparente, por el contrario, nunca asimos el esto sino en el lenguaje, su tener lugar, o, si se prefiere, el modo en que un fenómeno se nos aparece está constitutivamente entramado por la opacidad. El tener mundo es, pues, un estar envuelto en un enigma. Tal como se nos ha dicho acerca de la casa aquella que hiciera las delicias de la fenomenología, al fenómeno sólo podemos acceder desde alguno de sus lados, y ya no, trascendentalmente, desde todos y/o ninguno de ellos.
Preguntar en torno al 19/20, ineludiblemente, remite, además, a una subjetivación –o, lo que es lo mismo, a una producción de un específico modo de hacer-pensar, de hacer-ser y de estar-siendo-. Haber hecho experiencia de aquél acontecimiento algo ha dejado en nosotras/os, algo que, aún a riesgo de ser redundantes, diremos, nos ha alterado, afectado. Esas imágenes son, empero, intransmisibles, un cuerpo difuso, inaprensible más que por otras imágenes. Algo de todo esto quizás haya intuido André Breton al suprimir –y aconsejar hacerlo-, en su novela Nadja, toda descripción, poniendo en su lugar “abundante ilustración fotográfica”, es decir, algunas imágenes. Hemos sido, pues, del 19/20 y cualquiera sea la eventualidad, seguiremos arrastrándolo en torno nuestro, haciéndolo ser para nosotras/os aquello que, pareciera ser, siempre ha sido –y de lo que, sin embargo, nada podemos saber-. El 19/20, asimismo, es un fondo en el que nosotras/os emerge, es decir, se inventa. Un fondo común, decimos, donde las variaciones singulares tienen lugar y se componen mutuamente. Porque es en el ser dicho donde la potencia nos muestra su rostro, o, también, aquello que se puede. Participar en el rugir de la batalla es, así, corear polifónicamente el rugido aquél, ser parte de los muchos, irreductibles a lo Uno, encabalgarse en sus resonancias.
Introducción al discurso sobre la poca realidad
¿Cuál de entre todos los 19/20? ¿Aquél de los ahorristas estafados por los bancos y el Estado?, ¿el conspirativo y duhaldista?, ¿el de nuestra temerosa progresía, aferrada a la añeja fotografía de un Estado-padre por el que siente una fascinada nostalgia?, ¿el de la calle?, ¿el del palacio?, ¿el de los piquetes?, ¿el de las cacerolas?, ¿el de los piquetes y las cacerolas?, ¿el de la clase media porteña arruinada?, ¿el de los muchos que castigaron a la clase política mediante el voto bronca, la abstención, el voto nulo y/o en blanco?, ¿o el del colectivo llamado 501?, ¿el del piquetero de zona sur del conurbano bonaerense, que ya gestionaba sus bolsones de alimentos al Estado, logrados a costa de las luchas del 97’ , que asediaron las vías de acceso a la fortaleza porteña?, ¿el de los saqueos que, a pesar de los bolsones ya mencionados, batía la desesperación contra las armas de ese mismo Estado?, ¿el del pequeño comerciante de barrio que también blandía sus armas contra los desesperados que, mediante el saqueo, interrumpían el ordenamiento policial de los cuerpos?, ¿el de las fábricas recuperadas, autogestionadas?, ¿el de la izquierda partidaria?, ¿el de la izquierda no-partidaria?, ¿el de las/os autónomos?, ¿el de las/os libertarios?, ¿el de los movimientos sociales irreductibles a lo Uno?, ¿el de no sabemos cuántas siglas más que Néstor Perlongher debería sumar a su poema Siglas?, ¿el de los vecinos?, ¿el de los barrios?, ¿el de los vecinos y los barrios realmente existentes, que hacen estallar el régimen de la representación (de lo Uno)?, ¿el de los congresos piqueteros, los cortes de rutas simultáneos y sus largas marchas hacia el centro?, ¿el de los múltiples paros de estatales?, ¿el de las revueltas piqueteras en los pueblos del mal llamado interior, sin congresos ni jefes, que hacían suya la ruta, visibilizando la resistencia, (re)inventando lo común?, ¿el del estado de sitio que se metieron en el culo –sépannos disculpar, las multitudes cuando irrumpen e inventan el espacio de lo común suelen ser así de malhabladas-?, ¿el del mediático discurso del ya no aburrido, sino asesino Fernando De la Rúa ?, ¿el de ya entrada la madrugada del 20, primeras imágenes de la plaza tomada por las cacerolas –invención del 19/20-, mirando Después de hora?, ¿o el de tantos otros fragmentos irreductibles que se nos escapan, perdiéndose entre la tumultuosa multitud del 19/20 de diciembre?
“La gente está yendo a la plaza”, decía un Hadad estupefacto [es decir, etimológicamente, estúpido de facto] en el programa más arriba mencionado. Las consignas se dejaban oír a través del puro medio del medio. El gobierno al mando de De la Rúa , desde el edificio anexo a la casa rosada –el de la SIDE-, ensayaba su acto final. Paradójicamente, hacer uso de la decisión soberana, a saber, desatar la muerte, mediática declaración en el medio del estado de sitio mediante, se mostraría insuficiente para soportar su presidencia. Y, es sabido, no sólo se trata de declarar el estado de sitio, sino también, y más importante aún, de, espectacularmente, ponerlo en escena; en su forma de manifestación el estado de sitio [o, si se quiere, de excepción] es el teatro de la representación: nos recuerda la violencia originaria, aquella criminalidad y/o bandidaje que es sinrazón fundante del Estado. Se dice que, en estos casos, no importa qué cosa se decida, sino que, efectivamente, alguien decida. Y De la Rúa , al parecer, era conciente de esta premisa. Aquel 20 de diciembre pasaría a la historia como responsable, entre otros imputados, de las muertes de 38 manifestantes. Lo otro de no ejercer la decisión, según reza la filosofía política, sería la indistinción más pérfida, mas, diremos, ¿para quién? Afirma Georges Bataille que hay una semejanza entre la figura del soberano y el sacerdote; ambos tendrían para sí –dirá- el poder de tocar las cosas sagradas sin gran riesgo. Y sagrado es aquello que es objeto de una prohibición, y por esto mismo separado del uso cotidiano, o, también, que se sustrae al común de los mortales, consagrándose a los dioses. Transgredir aquella interdicción, se nos dice, abre al tumulto de la indiferencia. El fondo de violencia es así una presencia latente que es conjurada (y apropiada) por el orden de la diferencia. Un punto que se desata puede echar a perder la trama, si es que de ella se tironea. Es urgente que sea vuelto a enlazar. Así, pues, en el umbral, sólo el soberano –y, antiguamente, el sacer-dote, que, hemos dicho, se le asemeja- puede hacer uso de la violencia de lo sagrado. “Al sacrificio deben las multitudes su tranquilidad”, dice René Girard, “basta con suprimir este vínculo […] para que se produzca una confusión general”. Empero, es el orden de lo Uno –y no así de las multitudes, que, va de suyo, lo padecen- quién se soporta en este modo de religio, es decir, de mantener separados, distintos a los unos de los otros, asignando a cada cual su preciso lugar. La confusión que aquí es referida, en todo caso, no puede ser otra que aquella de creer que lo que separa, la jerarquía, reúne. Si esta separación reúne, además, si esto así fuese, importa cómo es que lo hace, en qué modo lo lleva a cabo, puesto que los modos de dominio no son reductibles los unos a los otros: no concederemos fácilmente, aplanando toda rugosidad, que sea lo mismo la sangrienta dictadura genocida que la producción maquínica de imágenes-mercancía, ambas configurando una específica gubernamentalidad localizada en una madeja de tecnologías afines. Toda vez que esta distinción tenga lugar, entonces, que, además, como tal sea consagrada, lo Uno podrá reposar a sus anchas en la servidumbre de los muchos. Asimismo, aquí también el gobierno de los cuerpos se nos muestra un gobierno de los afectos. No la muerte del soberano, empero, sino su fuga en helicóptero liberaría la potencia antagonista conjurada en el mando –o, si se quiere, en el monopolio de la decisión-. La ciudad devendría así fiesta desmesurada. Largo rato tomaría reponer el orden de la diferencia –si es que esto ha tenido lugar-, depuesto en las calles por nosotras/os. Los rituales a los fines debieron resumir, a su manera, las aspiraciones del 19/20. Para Hadad, el sujeto de este acontecimiento era aquél privado de mundo y del otro, “la gente”. Pero las multitudes que hacían suya la calle coreando el polifónico grito de que se vayan todos, interrumpían su ser asignadas a un lugar –y, por ende, a una parte-, para hacerse del espacio. Habían dejado en suspenso el dominio imaginario del capital –imaginario, es decir, real-, y su producción industrial de modos de ser, para apropiarse del espacio de lo común –y entonces, por fin, inventarlo-. Las consignas no sabían de anclaje referencial alguno. No se quiere decir con esto que no remitieran a un objeto, el cual las motivaba, sino que el mismo se componía de muchos objetos, estallando el régimen representacional de lo siempre ya idéntico. Poco importa, asimismo, quién haya esgrimido por vez primera la histórica consigna aquella –va de suyo, empero, no sus autoproclamados propietarios-; importa sí que haya sido invención de la inteligencia del común, ensayo de lo que cualquiera puede.
Habitaban ese no saber de qué se trata blandiendo su alegría de los náufragos, o, también, su práctica de la alegría ante la muerte –y aquí, la muerte de que se habla no es otra que la que el capital resume-; se movían a tientas en la noche, arremolinándose en las calles, haciéndose de los barrios, esquinas y plazas. Al igual que el ser, diremos, el trabajo se dice de muchas formas, o, si se prefiere, se viste de múltiples maneras. Todas estas formas-de-trabajo, entonces, remiten a aquello que el trabajo puede. Así, pues, con el entramado de la máquina-metrópolis de fondo (que se nos muestra como un biopoder), es posible asimilar, sin más, forma-de-trabajo a forma-de-vida, o, lo que es lo mismo, se trata de un gobierno de los cuerpos y su potencia (que, sin embargo, en el antagonismo encuentra su resto excesivo, inasimilable, que se fuga, sus resistencias que configuran, así sea imperceptiblemente, una política). Incluimos, asimismo, como manifestación de la potencia a aquella fracción del trabajo vivo que, algo arbitrariamente –y nombrar/poner bajo una categoría, se nos dice, es el momento poiético del pensamiento-, daremos en llamar plebeya: trabajo negado, informal, precariado, (no)empleados por la gestión de los ilegalismos como también trabajo no valorizado mercantilmente. La categoría de obrero industrial, formalmente empleada y sindicalizada, y su marxiana centralidad, pues, estalla en una proliferación bullente de otras composiciones del trabajo –mutaciones dentro de las cuales, en su configuración postfordista, las garantías laborales de antaño se ven asediadas por múltiples flancos-. Estas nuevas emergencias subjetivas, o, también, formas-de-trabajo, remiten a la metrópolis como a su fábrica social, es decir, que pululan en el entramado maquínico como virtuales fragmentos de trabajo, siendo activados, valorizados cada vez que el capital así lo requiera, permaneciendo de esta forma a la deriva. La autoproducción del movimiento, o, si se quiere, su resistencia creativa, es un escándalo toda vez que no se deja capturar en los viejos mapas siempre ya trazados, de una vez por todas. Empero, el antagonismo no sabe de palabras autorizadas, de voces de mando, por el contrario, tan sólo sabe de experimentación. Así, pues, nosotras/os hará emergencia como manifestación singular de la potencia del hacer. La metrópolis urbana se nos mostrará el espacio de este despliegue no idéntico. Si es cierto que enfrentamos, molar y reticularmente, una máquina de máquinas, o, también, un biopoder, entonces, el 19/20 es la invención de una biopolítica acorde a éste. Asimismo, la máquina-metrópolis, diferente a una propiedad inmutable, dejará vislumbrar, impertinente, su rostro antagonista, su inversión maquínica. Tendría lugar (y tiempo, es claro), de esta forma, el microbiano rechazo a la normalización; un espacio de lo público no-estatal, es decir, sustraído a la forma-mercancía y sus modos de dominio. La detención de la máquina de máquinas, aun si efímera, durante aquél corto verano (sí, estábamos tentados de decirlo: de la anarquía, o, también, de la autonomía) mostraría lo que el despliegue de la autoorganización puede. Se confundían en ella las singularidades, estrechaban lazos, entretejían instituciones comunes, mutantes, delirantes. La asamblea interbarrial de Parque Centenario pondría en funcionamiento tan sólo una máquina más de un complejo entramado maquínico que activaba y desactivaba sus nodos según ameritara la ocasión. No pocos creerían ver en ella el soviet de los comisarios, ilusionándose en vislumbrar, asimismo, por sobre el hombro de la multitud autoorganizada, siquiera en la forma de los así llamados “mejores referentes” del movimiento, el soporte de un gobierno que fuera auténticamente expresión popular. La asamblea, en cambio, es presencia para sí misma, nunca promesa. No es por la cantidad de reivindicaciones en su pliego que se mide la (infinita) potencia, sino por el despliegue no idéntico de la autoorganización, por la verificación, pues, de la potencia comunal del intelecto colectivo. Empresas y fábricas recuperadas, movimientos piqueteros, asambleístas; las representaciones traicionan esa multiplicidad irreductible –una singularidad sin identidad alguna-, de la que pretenden apropiarse, hablar en su nombre. La asamblea, por el contrario, no quiere hacerse del megáfono, ni siquiera de camioncitos desaforados que sustituyan el canto de los muchos. “El viento nos amontonó en una esquina y de pronto ya estábamos pensando en asamblea”, decía Ignacio Lewkowicz. Lo más importante, para éste, sería la experiencia de la potencia común, la configuración de un nosotras/os que no preexistía a su contingencia. “La asamblea es la invención de diciembre”, dirá. Entonces, diremos con él, el 19/20 fue la invención común de una forma de vid(a) refractaria al capital, una ingobernabilidad de los cuerpos, un instante pleno de insubordinación. Un murmullo en que nosotras/os hace irrupción, un cantar, a veces imperceptible para el lenguaje espectacular, pero que persiste en la memoria de las luchas. Hay sublevación, podemos decir, parafraseando a Michel Foucault, cuando la subjetividad multitudinaria se florea travestida de historia y le insufla su soplo vital; allí donde haya polifónicas invenciones del común, allí donde el arte de la fuga reúna los cantos en una armónica creación, allí tendrá lugar la ingobernabilidad de los cuerpos, la confusión generalizada que se resuelve en fiesta.
Imágenes que dan qué pensar
El 19/20 es la invención de nosotras/os, decíamos más arriba. Ambos aparecen como acontecimientos que se reclaman: nosotras/os no preexiste a su contingencia, el 19/20, y viceversa. Empero, ¿nosotras/os es igual a Todos Nosotros? El 19/20 es un fondo en el que nosotras/os hace su aparición. Para éste, no existe algo como una idéntica identidad que esgrimir; a tientas, se hace a sí mismo, se muestra en este hacerse, siendo su manera de ser-así. Las imágenes de la revuelta, pues, no saben de reducción a lo Uno, al contrario, se trata de la configuración de los muchos. Nada pareciera enlazarlos más que este despliegue de la potencia, manifiesto en la creación de multiplicidad de instituciones comunes. Es cierto, nosotras/os es muchos, algunos de los cuales no tienen mucho más en común que el mero haber tomado parte en los acontecimientos de diciembre. Pero, ¿qué significa tener algo en común? Una comunidad es, si se quiere, un espacio compartido. El modo en que este tener parte tenga lugar nos hablará del malestar (o no) al que pueda motivar. No hay afuera de la comunidad, luego, indefectiblemente se tiene parte en ésta. Es por esto que, aquello que Jacques Rancière afirma, a saber, que hay una parte de los que no tienen parte –parte la cual, enfrentándose a lo que llamará policía, y que custodia el orden sensible de los cuerpos, debe ser arrancada: esto es la política-, sencillamente, se presta a equívoco: si se trata de interrumpir una parte que nos ha sido asignada como propia –y se comparte siempre ya un espacio-, entonces, esto no puede ser de otro modo que porque ya se nos muestra, previamente, un tener parte y en modo alguno ausencia de ésta. Es posible, diremos, permitiéndonos realizar una esquiva comparación, referir la rancièreana ausencia de parte a la agambeniana nuda vida. Ambos conceptos-límite, es decir, umbrales de alguna otra cosa, en los bordes de lo humano, se nos aparecen presuponiendo algo –¿un resto in-humano, quizás?- que estaría ¿antes del lenguaje?, ¿más allá, fuera o en él? y sobre el cuál cabe ser desatada la violencia soberana –pero que, sin embargo, no es otra cosa que una forma-de-vida: ethos-. Las resonancias de este umbral de indiferencia remiten a una experiencia lingüística de lo humano, a su tomarlo a cargo en el lenguaje –sirviéndolo en bandeja- y a su decisión sobre sus bordes que, sin más, deben ser dilucidados, puesto, sobre todo, que allí se confinan a aquellas categorías sociales que resultan expulsadas –no excluidas, expulsadas- tras el nombre de marginales. Así, pues, toda vez que tenemos parte, compartimos una comunidad, se nos asigna un modo de ser, estar y/o decir, o, también, se nos ordena, policialmente, a reconocernos, identificarnos en todos los tú eres esto –es decir, a habitar la diferencia más arriba referida y que nos es dispuesta por lo Uno, diferencia la cual se nos aparece conjurando el modo de ser-en-común de la multitudinaria asamblea y su fugarse hacia lo indistinto-. Empero, no quisiéramos dar a entender fatalismo alguno en torno a esta parte que nos es asignada. El 19/20, invención de nosotras/os –y viceversa-, verifica la suspensión por un instante pleno de tiempo-ahora de este orden sensible. Luego, muchos de aquellos, sin más, se privarán de ir a ver qué pasa en el barrio. ¿Es que acaso nosotras/os tiene miedo? Todos Nosotros hace así su aparición y nos ordena, con la voz de autoridad que le es propia, que ya de una vez por todas dejemos de cantar.
Pero volvamos al tener parte. Se comparte un espacio, decíamos, se asignan lugares en él, butacas en el teatro de la gubernamentalidad. Se asumen idénticas identidades que parecieran siempre ya presupuestas: es así, se nos dice, pareciera estar inscripto en las cosas mismas. Tres personas suben a un colectivo: una pareja y un niño en andas. Podemos escucharlos jugar [como niños con el lenguaje] en el fondo del transporte; repiten una palabra que pareciera serles de su propiedad. La palabra tiene música, cadencia, se nos aparece como una forma que se despliega armónicamente en el tiempo: es canción. El padre alza al hijo en sus brazos, lo mece cálidamente y repite aquella oración: gato, gato, gato. El niño ríe y blande aquella palabra que es, asimismo, gesto, un singular modo de ser cuerpo: gato, gato. Advertiremos al lector desprevenido que no se refiere aquí a una mascota, sino a una vivencia carcelaria in-vestida de lenguaje –vivencia que poco importa si ha sido habitada, es claro: es santo y seña, precioso ropaje que ponerse ante y con los otros-. El mismo artefacto semiótico es aquí tergiversado, se lo pone a funcionar en otro sentido. Lo que se presta a confusión es, pues, la letra muerta que aquí es exhumada, arrancada de su fondo de inmanencia. No es la palabra cadavérica de un diccionario, no. Es dicción con desparpajo, reinvención de las formas. Aunque hablando (im)propiamente sólo sería desparpajo si remitiera a un centro que, diremos, no existe más que contingentemente, en la forma de interdicciones en la escuela. Nada importa aquí la real academia española. Las resonancias aquellas remiten a una casa tomada, a una tierra de nadie, o, lo que es igual, a la invención de una mímica plebeya: el lenguaje es bando. Hay, podría decirse, algo como un carné de identidad en ello, un carné que se esgrime mordiendo las letras, torciendo el cuerpo de un modo particular, haciéndolo vibrar así. El pibe que dice gato hace ser un mundo con las palabras en las que se envuelve; en las palabras encuentra un cálido reparo que le resulta ameno, propio: se viste a sí mismo. A quien habita su jerga plebeya (de resonancias originariamente carcelarias) como lo propio de sus significaciones, no se le puede, como en el sketch de Capusotto, Ministerio de Cultura [se sabe: con mayúscula de la Cultura y no de las culturas, es claro, mostrándonos así ese sesgo policial que la cultura esgrime sin ningún dejo de culpa], escolarmente, corregir, obligar a, mansamente, dejarse aplastar por la aplanadora discursiva, negando aquella rugosidad de su lenguaje que hace figura sobre un fondo de serialización semiótica, pliegue que le es redundantemente propio, cadencia ésta que, hemos dicho, es su manera singular de ser en el mundo. El Uno y los muchos, pareciera, no saben llevarse más que de las greñas. El Uno expulsando siempre a su resto irreductible: esos otros. Esto es, sin embargo, discutible. Paradójicamente, hay que pensar este rulo discursivo que hace figura como una inasible fuga de sentido propia del ordenamiento policial de los cuerpos que estigmatiza al otro, lo pone en su lugar, nombrándolo como marginal, al borde del precipicio de lo humano, fronterizo mote que, empero, como si de un tiro por la culata se tratase –manifestación que podría ser referida como efecto Bourdieu-, es invertido, desviado por esos monstruosos, mutantes subalternos, apareciendo así, por fin, asimilado como lo propio cuando, por el contrario, se lo quiere idéntico. ¿Idéntico a qué? A aquello que dicta lo Uno en todos los tú eres esto que el andamiaje mediático repone cada vez, es decir, que ordena a cada instante en el crepitar de las imágenes. Pero algo se fuga, decíamos, algo se muestra como separado de ese lugar com/partido que es asignado como propio –se subjetiva, se divierte y reparte de nuevo: ya no hay lugares que ostenten su idéntica naturaleza, al contrario, se nos muestra así el fondo del ser, lo infundado de éste. Lo sólido se desvanece en el aire. Y no se trata de que uno imagine ser alguna otra cosa, chasquee los dedos y mágicamente lo logre; no en esa manera torpe que se atribuye a los constructivistas, a quienes se acusa de olvidar rezarle una plegaria a lo así llamado material. Olvidar lo material, se nos dice, que estaría precisamente ahí, pura imagen sin distancia de lo real, prístina, mientras se olvida que lo imaginario no es por ello menos material, menos opresivo, menos limitante cuando se lo asume como una fatalidad. Ejemplos abundan: el trabajador que va al paro, está a punto de vérselas a golpes con la burocracia que lo vende pero dice ante la cámara interrogante que no es piquetero, quiere trabajar, no es un vago. El joven (expulsado del empleo, no del trabajo, puesto que tiene obra/r) que pide una moneda porque no quiere salir a robar, sino ganarse el pan –ante todo respeto, dice-. El usuario/laburante que ante el molinete liberado por las/os trabajadores del subte se obstina en pagar el viaje –no requiere del palito de abollar ideologías para aquello; lo más propio en él mismo se pone en juego en aquella obediencia debida-. No atribuimos por esto ninguna condición esencial –precisamente: se trata de suspender esa identificación que se quiere esencial, pero que, por el contrario, como toda parte, está tendida sobre la nada [sólo pedimos un poco de orden, se nos dice, para protegernos del caos]-, tan sólo son un botón de muestra del policía operando en nuestras cabezas. La nube-cúmulo de lo real se detiene cuando ponemos en suspenso estas sedimentaciones fantasmáticas, o, lo que es lo mismo, cuando desovillamos esta madeja. Al decir de Maurice Merleau-Ponty, el campo de lo posible no quiere decir nada, tan sólo es una noción estadística. “Lo probable está en todas partes y en ninguna, es una ficción realizada [que], aún cuando no sea una fatalidad, tiene un peso específico”, dirá. La inercia de lo mismo, es claro, es el producto de una intensiva labor de reanudación del lazo, punto por punto, la cáscara de las costumbres que nos envuelven –y, se sabe, rascando la cáscara no pocas veces se hallará un fascista-, ese mal hábito soportado en múltiples significaciones –que son, asimismo, prácticas- que nos enseñan nuestro preciso lugar en el mundo. Todo un continuum tecnológico conspira para que esto así sea. Levar anclas se nos aparece, pues, como la tarea más difícil. De nuevo, entonces, ¿qué es aquí ser diferente? Es blandir la parte de lo siempre ya idéntico y sobre ella, en sus bordes, tironeando del ovillo maquínico, forzando un contrapunto, inventar alguna otra cosa. El límite aquí, como en lo concerniente a tantas otras cosas –y se nos dice que se trata de relaciones entre cosas- no es otro que la gramática de la forma-mercancía y sus formas de dominio sobre y a través de los cuerpos. Más allá de aquella cesura de lo posible –toda una constelación de dispositivos se amontonan para recordarnos aquello- la tierra bajo nuestros pies se resuelve en un abismo habitado por fantasmáticas bestias: es el fin del mundo. Un desierto decretado por apropiadores ávidos de tierras, civilizados moradores de espléndidas ciudades –máquinas de la servidumbre-, amurallados contra las pampas del indio –esas tierras comunales- prestos al genocidio por más y más dominios que acumular. Ha sido largamente contado aquello de la así llamada conquista del desierto, mas no hemos escuchado aún acerca del pecado originario de aquellos, ¿para cuándo en los libros de historia [o, mejor, de mayúscula Historia] la trama de la acumulación originaria en estas pampas? Tras las murallas había mundo, tras el límite del fortín, allende el desierto, dignos habitantes se confundían en un comunal modo de ser. Desoigamos, pues, aquellas palabras grávidas, patrióticas, que nos llaman al orden, digamos, por el contrario, que no han sido hechas para nuestros oídos. Es preciso así pensar lo que se escapa en los relatos homogéneos y vacíos, horadar lo Uno, hacerlo estallar en múltiples relatos menores que nos cuenten una existencia más allá del dominio. El sabotaje se muestra así una bufonesca guerrilla que se carcajea en la cara de las imágenes consagradas –que, ha dicho el poeta, es farándula de clones-; en su lugar sabrá blandir la inversión del juego, la tumultuosa diversión de las multitudes. En los bordes de la madeja aún persiste el silencio que murmura. Enlazar aquella trama inconclusa a la presente es una tarea histórica que reclama habilidosos tejedores, esquiva tarea, pues, que, como el cordón del zapato, persiste en desatarse hasta verse deshecha. La tarea reclama, por fin, volver a la faena del bufón. Enlazar lo abierto es la tarea más difícil toda vez que lo que se busca no es ya la pertenencia a lo siempre ya idéntico sino la comunidad de los que son irreductiblemente muchos. Allí donde se diga comunidad, donde la potencia común manifieste su singular rostro –que es invención de instituciones de lo común-, pues, allí siempre habrá revueltas multitudes. La invención de lo común, asimismo, es lo cotidianamente reanudado pero que persiste en ser invisibilizado, vivido desde el extrañamiento –esa servidumbre en filigrana.
Y entonces, decíamos más arriba, aparece Todos Nosotros y nos ordena dejar de cantar, qué tanto barullo, ya es el tiempo de volver cada cual a su lugar: de la casa al trabajo, del trabajo al living. ¿Todos Nosotros? La inversión del movimiento no poco tiene que ver con las imágenes-mercancía que el puro medio del medio suministra. Decimos inversión y referimos así a que su emergencia multitudinaria hoy ha menguado –como resulta a todas luces evidente-, tomando otros senderos, si se quiere, linderos a lo imperceptible –mas, diremos, ¿qué es la percepción en medio del medio?-. Inversión, asimismo, es inversión del deseo investido socialmente: lo que antes componía máquinas disidentes, ahora se invierte en consumo, confort, fascismo securitario: se deposita en otros objetos. Lo que no significa que no tenga lugar, por cierto, la resistencia creativa. En los bordes de la ciudad normalizada se manifiesta, aquí en un espacio tomado que resiste al desalojo, allá en una comisión interna antiburocrática, en todas partes donde se nos muestre su rostro, desde la asamblea como experiencia de nosotras/os. En la experiencia del desfondamiento de las instituciones, en la destitución de los relatos decimonónicos –que configuraban al Estado-padre como fondo, y al pueblo-niño como su figura, presuponiendo un tercero, el impersonal capital-, la imagen-mercancía y su narratividad no pocas veces se nos aparece como un reparo en medio de la dispersión de los flujos, y su infinita aceleración destructiva; un anclaje, pues, en que configurar alguna subjetividad. Algo que se recorta justo en medio de la nada –el capital, diremos, ha entendido bien la filosofía primera-. “Todos nosotros necesitamos ver –ha dicho Todos Nosotros (y, nos preguntamos, lo que se nos dice que necesitamos ver ¿es Todos Nosotros?), mientras se suceden, una tras otra, series de imágenes-. Todos podemos. Esa es la realidad. Nosotros después la contamos. ¿Quiénes somos nosotros? Todos, especialmente vos. La realidad la hacemos todos, sino no sería realidad. Todo Noticias. Todos Nosotros”. El 19/20, en modo alguno fue desactivado –y no lo fue- por la máquina-espectacular. Las imágenes, qué duda cabe, tienen mucho que ver con aquello –y, va de suyo, el capital-Estado y sus bandos, han sabido crear y explotar imágenes que, en medio del barullo de signos, narren, cuenten, fabulen, afecten, o, lo que es lo mismo, configuren subjetividad- pero éstas no son suficientes. No obstante, hemos dicho más arriba que el capital, tardíamente, se nos muestra como un gobierno de los cuerpos, que es, asimismo, gobierno de los afectos, es decir, de la percepción, o, también, del miedo. Y si, además, a esto le sumamos la identificación de los muchos al puro medio del medio (y, nos dice TN, Todos Nosotros somos todos –quizás, e indistintamente, también algunos de nosotras/os-), entonces, lo que tenemos entre los que, ambivalentemente, somos nosotras/os es un proceso de privatización securitaria del común, o, mejor, regulación de flujos de semiosis, sociedad de control –y por tanto, ordenamiento policial de los cuerpos en la diferencia y ya no en la indistinción-. Todos Nosotros, metonímica cifra para cartografiar las tecnologías de gobierno que la máquina-espectacular resume, persigue la incansable labor de desactivar a nosotras/os. Todos Nosotros, pues, no es nosotras/os: es la gente, es TN y la gente (Ya sos parte de TN, se nos dice en “la comunidad más grande de periodismo ciudadano”). Es el orden sensible de los cuerpos lo que se repone, policialmente, en la producción industrial de imágenes de referencia. Lo que se comunica no será otra cosa que órdenes, al decir de Guy Debord, “quienes las han impartido [serán] los mismos que dirán lo que opinan de ellas”. Asimismo, repondrá al respecto Gilles Deleuze que “la información es el sistema controlado de las consignas”. Al igual que sucede en las autopistas, “allí no se encierra a la gente, pero haciendo autopistas se multiplican los medios de control […] Informar es hacer circular una palabra de orden”. El miedo, diremos, es un dispositivo que se autogestiona, entramándose, molar y molecularmente, en una máquina gubernamental; mas no es el único emplazado, es claro. Hacen máquina con él otras tantas tecnologías de gobierno en torno al común, que la metrópolis urbana enlaza en un andamiaje difuso. Es ahí donde la máquina-espectacular hace su aparición, engranándose con otras máquinas de gobierno. El consenso espectacular, asimismo, única gramática que Todos Nosotros sabe inteligible –y lo demás es el caos en que nos vemos envueltos-, no es otra cosa que el chantaje más grosero a nosotras/os, a saber, su inversión a unas siempre ya presupuestas coordenadas de la forma-mercancía y sus modos de dominio. Así, pues, según el puro medio del medio, no se pueden detener los flujos del capital, luego, hay que acelerar la marcha y nada puede atentar contra aquello, tampoco las así llamadas formas institucionales (artilugio preferido del bandidaje de oposición [espectacular]), a riesgo, es claro, de descarrilar el tren del progreso. El bicentenario se nos muestra como un escenario más: allí se conjura al 19/20. Para éste consenso –que conforma, así, un lenguaje- no existe conflicto más que en los términos que el espectáculo dicta –y, se sabe, el espectáculo es el orden (y las órdenes) del capital a través de las imágenes-; esta pobreza de mundo, industrialmente puesta en escena, nos reclama, pues, no caer en la reducción a sus posibles, o, también, practicar un microbiano sabotaje imaginario al dominio espectacular del capital. Algo de esta potencia ya ha desplegado nosotras/os, haciendo experiencia de lo que cualquiera puede. Durante el 19/20 la autoorganización no sólo supo ensamblar máquinas multitudinarias que hacían experiencia del autogobierno, sino también máquinas creativas que tejían redes de autogestión de la inteligencia del común. Esta proliferación de imágenes disidentes tendría en Argentina Arde, asamblea de todos aquellos que habían vivido los acontecimientos y no querían que se los cuenten, la que quizás haya sido su figura más significativa. Al igual que el 19/20, Argentina Arde sabría enlazar las imágenes del pasado, la tradición de los oprimidos con el discurrir de la potencia: la experiencia de Tucumán Arde resonaba en su presencia, incluso reuniendo a algunos de sus protagonistas. También otras referencias propias del ciclo de luchas llamado setentista serían de la partida, algunas de ellas desaparecidas por la última dictadura militar: Raymundo Gleyzer, figura por entonces soterrada, el Cine de la Base , Cine de Liberación, la CGT de los Argentinos, el Semanario Villero, Rodolfo Walsh y su agencia de noticias clandestinas, ANCLA, las radios comunitarias, y tantas otras experiencias de contrainformación. Asimismo, al igual que el movimiento de los muchos no era reductible a lo Uno, múltiples serían los modos de expresión de la revuelta: grupos de intervención artística, de arte callejero, de esténcil y serigrafía, colectivos audiovisuales, de fotografía, de cine militante, Canal 4 Utopía, comisiones de prensa de las asambleas populares y movimientos de trabajadores, periódicos barriales y de las/os trabajadores en lucha, Nuestra Lucha, Metaprensa, Indymedia Argentina y RedAcción/Anred. Destacaremos, además, de entre éste fondo de experiencias, el así llamado mierdazo, performance mocionada en las asambleas populares pero finalmente no realizada, o, mejor, puesta en acto con significativas modificaciones. Inicialmente pergeñada por el grupo etcétera, se buscaba la participación mediante lo que en el nombre de la acción resulta evidente, materia que sería arrojada contra el Congreso en sesión, bajo la consigna de devolver lo que los políticos nos dan. Una semiosis de la revuelta mediante todo aquello que resumiera este no dejar que te lo cuenten –y nosotras/os, en su manifiesta e irreductible singularidad sería por su propia existencia una forma de contra-in-formación-. Todo un informe desparramo de la potencia instituyente en que una multitud de experiencias tenía lugar. El escrache de las asambleas populares a Clarín y Canal 13 –mucho antes de que el pingüino se enemistara con aquellos que, a su posterior llegada al gobierno, serían sus aliados- además de a Radio 10, y la revisitada frase “nos mean y los medios dicen que llueve” serían el signo de aquella experiencia de activismo mediático, o, también, de autovalorización de la inteligencia del común, es decir, de producción de imaginario disidente.
***
En un breve ensayo acerca del deseo afirma Giorgio Agamben que “el cuerpo de los deseos es una imagen”. Así, pues, toda vez que queramos poner en palabras nuestro más inconfesable deseo nos encontraremos ante la más esquiva tarea, puesto que los fantasmas que nos desvelan remiten, sin más, a la imaginación. Entonces, si es cierto que se trata de imágenes, si es verdad que éstas nos remiten a lo más propio en nosotras/os, ¿es posible detenerlas?, ¿qué significa querer detener el dominio imaginario del capital?, ¿no es acaso la imagen-mercancía el cuerpo de un fascinante objeto de deseo? No sería un motivo para la vergüenza si mirando un cúmulo de manchas de humedad en alguna pared –manchas que hacen mancha sobre un fondo de mancha-, o los huecos que se anudan entre las palabras de este mismo escrito, tejiendo figuras, dejando aflorar lo que de más propio hay en nosotras/os, perplejos, nos encontrásemos siendo hablados, cual si de un medium se tratase, por los fantasmas de Todos Nosotros (y la gente). No se trata aquí, digámoslo de una vez, de realizar sesiones de espiritismo, tampoco de abandonar las platónicas imágenes de lo aparente en la búsqueda de lo autentico. Se trata sí de hacer propia la potencia narrativa del intelecto común. Allí un teatro de señales mudas se nos muestra como el escenario en que lo irrepresentable se resuelve. Un viejo yonki que se había consagrado a hacer experiencia de la droga en propia carne, decía que no se trata de que el dealer venda su producto al consumidor, sino de que, por el contrario, aquello que vende es el consumidor a su producto. No pocas veces los fantasmas parecieran narrarnos unos paraísos artificiales en los que perdernos, siendo, pues, consumidos en nuestro propio producto –a saber, la mercancía-, que, de esta forma, se nos revela un reino separado de la felicidad. Si la detención de las imágenes tiene, siquiera, virtual existencia se nos debería aparecer como aquél almuerzo desnudo del que se nos habla en la novela de William Burroughs: un instante helado en el que todos ven lo que hay en la punta de sus tenedores.
Experimentum linguae
En el principio fueron los retazos –diremos sin más-. Pero, ¿los retazos de qué? –podrían reponer Uds-. No había lenguaje alguno hasta que alguien, motivado por vaya a saber qué irrefrenable designio del azar, balbuceó alguna cosa. Fuera de ello un inhumano e inagotable barullo tenía lugar. Nada humano había. O, si se prefiere, un humano e informe silencio. ¿Silencio? De seguro aquella irreductible proliferación de sonidos asemejaba cualquier cosa menos silencio. Un sinnúmero de sapos y ranas a grito pelado, un cantar furibundo de todos los grillos del mundo, una conversación inextricable; puras señales, lenguaje cifrado de la naturaleza. Un escándalo incomprensible de voces y ruidos que se reclaman, indistintamente, las unas a los otros en polifónica canción. Árboles que se confunden en una danza y viento, mucho viento. Empero, hacer emerger una voz no es igual a tener un lenguaje. O, también, una palabra articulada, anudada entre la naturaleza y la cultura. Aquí tendría lugar, pues, el punto y aparte de nuestra historia. En los retazos, diremos, una nueva entidad hacía su aparición. Desde aquél acontecimiento originario el hombre dispondría para sí de la propiedad del lenguaje; esgrimiría, pues, el don de otorgar un nombre y no tardaría en nombrarse a sí mismo humano, demasiado humano. En esta posesión tendría lugar, asimismo, la decisión en torno a las fronteras entre lo humano y lo animal. Nadie parecía darse por enterado, pero el animal humano se conmovería por ello; se configuraba de este modo la politicidad primera que el lenguaje pone a su cuidado. Crepitaba la palabra en la soberana apertura de un instante arrancado al silencio. Un fulgurante destello en que el mundo se abría a la indeterminación. Es de esperarse que aquella palabra originaria haya sido sordamente acogida. No hubo oídos atentos para ella. Todo un cuerpo se estremecía para darle una consistencia que sabemos improbable. Unos labios atónitos vencieron su perplejidad para blandir ante el mundo aquello que, con presteza, redundaba por ser. De entre otros artefactos de hechura humana ya ensayados, éste tendría la extraña responsabilidad de inventarse un fundamento para sí, una plástica propiedad de lo humano. Nuestro ocasional hablante, por supuesto, nada podía saber de aquello que, presuroso, quería decir. Quería, decimos, y las palabras que acuden en nuestra ayuda traducen traicioneramente aquella inmediatez originaria. Que no haya una razón al mando se nos muestra así lo impensado mismo del pensamiento –y del lenguaje, que es su morada-. ¿Qué podía querer? Vibraba en el viento un ser de nuevo cuño y con él, efímeramente, algo incomprensible tenía lugar. ¿Qué cosa querría decir? Poco importa, allí estaba ese nuevo ser. Una extraña y esquiva presencia. Tan breve palabra para hacer ser el tiempo. El tiempo humano encontraría, pues, su tener lugar en ella. Qué poco traía consigo para decir, en tan fugaz e irrefrenable tiempo, además, y, sin embargo, cuánto tiempo reclamaba para sí, cuánto laborioso tiempo había requerido para, al fin, lograr ser dicha. No un gruñido, no. Tampoco un gesto mudo o una insulsa mancha. Una palabra se recortaba, sórdida, de entre éstos. ¿Qué palabra? De seguro no remitía al padre, pero tampoco a la madre. ¿Cómo decir madre si no hay padre?, ¿cómo pensar sin esos contrarios que se reclaman?, ¿cómo pensar, entonces, sin presuponer una palabra de orden, un fondo? Nuestra quimérica palabra originaria retozaba a sus anchas, desnuda, espontánea. Nadie pretendía de ella propiedad alguna, y este andar despojada de ropas se asemejaba a la libertad. El pudor tendría lugar luego, con la subordinación de la infancia del decir a lo adultamente ya dicho, o lo que es lo mismo, con la infantilización de la palabra. Pero una palabra que se quiere originaria nada sabe de obediencia. Una palabra infante discurre sin más, originaria, pero en modo alguno sabe dónde ir, por el contrario, se resuelve a tientas en su noche impenetrable. La palabra es un fulgor que nos envuelve en este no saber, un arrojo hacia ese fondo sin fondo que, fascinantemente, nos reclama. ¿Qué habrá significado aquello para nuestro animal devenido hablante –y por eso mismo, entonces, ya no más animal o, si se quiere, animal pero en un modo específico de ser dicho, modo que, mediante la lingüística operación de enunciación en la que se encuentra envuelto niega la animalidad que, sin embargo, le es irreductiblemente propia (o, también, una operación de vivisección en la que se pone en juego la decisión acerca de aquello que, humanamente, somos, dejando en suspenso aquél resto inhumano en nosotros)-? Asimismo, ¿cómo pudo detenerse a pensarlo?, ¿cómo preguntarse, en un principio, por algo de lo que nada se sabe? Y si, además, no hay palabras para ello, pero, más importante aún, tampoco se ha transitado experiencia del lenguaje alguna, entonces, ¿cómo preguntarse? Digámoslo de una vez: pensar este pasaje originario del animal al hombre es imposible toda vez que, en nosotros, se presupone la existencia del lenguaje, oscureciendo así su cosa misma. Es la experiencia del límite lo que allí tiene lugar, en ella tan sólo el silencio redunda. Empero, se puede preguntar sobre aquello que, en el bullicioso silencio, nada es. Es ésta muda presencia originaria la cosa misma del pensamiento. Probablemente no haya imagen más certera para narrar el despliegue de una pura potencia que aquella que remite al tener lugar del preguntar sin palabras que den consistencia al mismo –y, sin embargo, esta hipótesis pone debajo la existencia irreductible del lenguaje que habita y por el cual aparece para nosotros, espectralmente, algo como el acontecimiento originario de la infancia humana-. La pregunta primera no fue por ello menos incierta. No pudo ser aquella que pregunta por qué hay algo en vez de nada pero sí, podemos decir, su formulación lindaba la lucidez más profana –aquella del no tener refugio alguno en que procurarse abrigo-. Palabra sin fondo que pre-suponer, primeros balbuceos de una infancia humana, sus resonancias, hasta entonces improbables, sacudieron el lenguaje –que, de este modo se aparecía a sí mismo, fundándose a sí mismo-, dando lugar a una multitudinaria asamblea que aún se mece en el tiempo. En su vibración resuena, obstinadamente, la más ardua tarea del pensamiento –esa inagotable pregunta por el ser-. Pensar significa, pues, reanudar el ser en su impertinencia constitutiva en la pregunta primera; o, también, es abismarse en el fondo sin fondo del ser –allí donde las palabras faltan-. Pero, ¿qué cosa motivaba la apertura de esta pregunta? El silencio y sólo él la reclamaba. Fascinante y pavorosamente, aquello que se nos escapa, que, irreductible, nos deja faltos de palabras, provoca al pensamiento, nos arroja, impávidos, a la tarea. Pululaba irremediablemente en el silencio algo que precisaba ser dicho: una palabra henchida de mundo. Alguien, azarosamente, serviría sin más a los propósitos de ésta, haciéndose de ésta. Arrancarla de su caótica latencia para hacerla tener lugar en el mundo, he ahí su obrar que resuena, como un reverbero, en los pliegues del tiempo. Pensar es, pues, reanudar aquella palabra originaria, aquél infantil balbuceo humano que contenía, en la pura potencia de su indeterminación, en el puro tener lugar del lenguaje, sencillamente porque se puede, porque cualquiera puede, todas las palabras que, cabe, sean dichas. Si esto es cierto, puede, entonces, que la infancia sea nuestro modo de ser originario, el cual, paradójicamente, llega a presencia siempre demasiado tarde y que, sin embargo, no podemos dejar de arrastrar en torno nuestro; confundidos en el mundo, pues, envueltos en su apertura y perplejos en ésta, sin nada saber de nuestro estar arrojados, sin presupuesto o gramática alguna a priori, más que este andar cansino, indefectiblemente, a tientas, prestos a escuchar las digresiones que el silencio nos chamuya al oído.
***
En La santidad, el erotismo y la soledad Georges Bataille afirma que es preciso un lenguaje que vuelva al silencio. No es nuestra intención amputar la reflexión del acéfalo pensador, mas nos parece que aquel gesto –sacrificial, en tanto es una forma de dar muerte al lenguaje mismo- remite, sin más, a la inasible intensidad de la experiencia erótica, sensible –o, también, al rechazo por el pensamiento de todo aquello que escapa a sus arcanos-. Dirá, asimismo, que tal supresión del lenguaje es impracticable. “¿Qué sería de nosotros sin lenguaje? Nos hizo ser lo que somos”, concluirá. En el lenguaje, diremos con Bataille, el hombre quisiera mantener en suspenso su resto inhumano, decidir razonablemente sobre éste –o, mejor, soberanamente, negarlo, darle muerte-, desterrando sus partes animales, en su pretensión de producir un mundo mesurado, laborioso. Existe un lugar común –e, igualmente, impensado-, que remite a un “coger como animales”. Se trata, pues, de mera retórica. Nunca se coge como animales ni aún en el más desmesurado de los encuentros -el erotismo sagrado-, puesto que los animales no conocen la prohibición, ergo, no se viola ninguna prohibición. Y el erotismo es humana fascinación y pavor por la transgresión, perversión de la norma que la norma reclama –o, si se quiere, suspensión que, como una cifra, está inscripta en ella misma, un [no]pensamiento del límite-. Asimismo, es sabido que los animales cogen por instinto/reproducción, cosa que en el hombre no tiene lugar, por el contrario, en el sexo es tan sólo un aspecto, y lo demás es erotismo –es decir, actividad sin finalidad más que sí misma-, por eso la perversión es posible. ¿O acaso es posible pensar algo como la perversión animal? En el erotismo, pues, el hombre se niega a sí mismo, poniendo en suspenso, en el tumulto de la transgresión, la prohibición que lo funda. Empero, la aporía de este imposible salirse del lenguaje, que es un fugarse hacia lo indistinto, haciendo estallar la condición humana misma, muestra el fondo del ser, que, nos ha sido dicho, es caos.
Una comunidad que se fundase sobre la falta originaria de presupuesto, o, también, sobre lo infundado del ser, que hiciera de la condición de des-fondamiento su hipótesis –aquello que es puesto debajo-, una comunidad tal, como afirma Giorgio Agamben, sería el principal enemigo del Estado. “Que las singularidades hagan comunidad sin reivindicar una identidad, que los hombres se co-pertenezcan sin una condición representable de pertenencia […] eso es lo que el Estado no puede tolerar en ningún caso. Pues el Estado, como ha demostrado [Alain] Badiou, no se funda sobre el ligamen social, del que sería expresión, sino sobre su disolución, que prohíbe”, dirá Agamben. Los modos de ser-en-común, pues, devienen irrepresentables toda vez que debajo no hay identidad alguna que presuponer. En ello reside su mayor amenaza. La invención de nosotras/os, a saber, la multitudinaria asamblea que balbucea su infantil palabra originaria, a tientas, en la perplejidad en que se envuelve, es la invención de una forma de vid(a) irreductible, refractaria al capital-Estado.







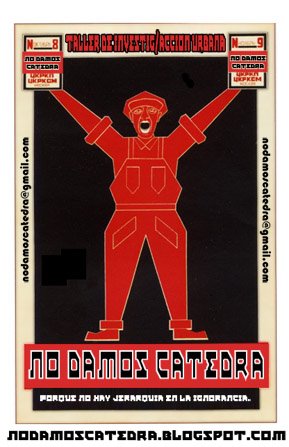


Muy potente lo suyo, Gastón. Lo tendré que releer -tiene mucha tela para cortar.
ResponderEliminarFelicitaciones y un abrazo
Pablo Hupert
pablo,
ResponderEliminarun placer enorme leerte por acá. alguna vez tendríamos que crearnos un espacio afectuoso para palabrear en torno al 19/20, invención de nosotras/os, ¿no te parece? no dejemos que los propietarios de la palabra apropiada -esos que bochan abstracts indisciplinados (http://www.pablohupert.com.ar/index.php/mi-abstract-rechazado-por-la-academia/)- pretendan, hagan como si pudieran agotar los acontecimientos en una palabra de orden
a la espera del libro que viene,
g.-