Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.
Federico García Lorca, Alma ausente
Una muerte nunca vale otra muerte, y no porque la singularidad de sus circunstancias se rebelen irreductibles a lo Uno, ni porque aún resuene, siquiera a modo de farsa, la consigna montonera: 5 por uno no va a quedar ninguno. Y es que, finalmente, la personificación de la muerte, su arcaico anhelo de inmortalidad, de permanencia más allá de la descomposición del cuerpo, acaba siendo capturada por la máquina axiomática de la tanatopolítica, valorizada y arrojada sobre el campo santo para competir por los laureles de la gloria junto con múltiples otras muertes. La cuestión, pues, yace en indagar cuál es aquel parámetro de medición capaz de soslayar el abanico de singularidades que hace de cada muerte una muerte única e irrepetible –muerte, resta decirlo, hasta devenir gato, hay una sola-, parámetro a partir del cual de una multiplicidad de muertes podría extraerse La Muerte, que no sería una, indeterminada, sino muerte soberana. Si la pregunta fuera por la muerte en cuanto acontecimiento inclemente, tiro de gracia que arranca del cuerpo la última experiencia del último suspiro, tal vez se podría inquirir su precio –que siempre es justo, ¿o acaso alguien se cree capaz de ocupar el lugar de tercero de apelación cuando de ponerle precio a una muerte se trata?- en el mercado negro de sicarios, barrabravas para-policiales y mercenarios. Pero no es del acto de matar a lo que se trata, sino de aquel estado de continuidad irrepresentable en que la vida emerge displicente como radical excepción. ¿Con qué parámetro medir, entonces, las diversas muertes para hallar aquello que hace que una muerte nunca valga otra muerte: cantidad de lágrimas derramadas, de días de duelo padecidos, de personas movilizadas al entierro, a la Plaza (¿será acaso que con la muerte de Néstor, como con la de Evita y Perón antes, la Plaza devino cementerio –no así con el poco recordado bombardeo del ´55, pues no es en los cementerios donde se mata, sino en los campos de concentración y de batalla-?), longitud de avenidas berazateguienses con el nombre del difunto mayor, diámetro de baldosas memoriosas con el nombre del difunto menor (¿cuántas baldosas vale una avenida?), altitud de montículos de piedra, exotismo de flores entregadas, cantidad de caracteres del epitafio, costo del mármol de la lápida, de las cruces de madera reciclada? Si tomáramos alguno cualquiera de tales parámetros al azar, ¿podríamos responder cuántos Marianos vale un Néstor? ¿Cuántos Robertos y cuántos Sixtos vale un Mariano? ¿Cuántos Bernardos, cuántas Rosemaries, cuántos Juanes, cuántos Julios? ¿Y cuántos n/n vale cada uno y una de ellas? ¿Alguien sabe de quiénes se trata? ¿Podríamos tal vez medir las muertes por la cantidad de recuerdos que sus nombres despiertan? A las muertes no se las mata con el olvido pues nadie puede morir dos veces, apenas se las torna insignificantes, vanas, sin-sentido, indignas.
Imágenes.
Y con qué fin toda esta dialéctica en historia
para qué ir al paraíso estando muertos
para qué buscar la gloria estando vivos
si la gloria está muy lejos de este huerto.
para qué ir al paraíso estando muertos
para qué buscar la gloria estando vivos
si la gloria está muy lejos de este huerto.
Loquero, Esculturas
Un campo –sí, otra vez, todos a la vez: de juego, de concentración, de batalla, campo santo- inmerso en la intensidad de una ciudad a la que nunca le importó, franqueado por avenidas en que circulan privaciones advenidas al encierro automotor. / Un puente haciendo las veces de palco preferencial, de tribuna de Coliseo o elevación del terreno desde el cual dirigir los movimientos militares. / Miles de fogatas alumbrando la metáfora de la pérdida irreparable, astros fulgurantes caídos al ocaso de los villeros. / Madres llorando y pidiendo por sus hijos. / Varones sin saber qué pedir pero sí cómo hacerlo: afilando el machete contra el guardarrai del puente. / Jóvenes obscenos recién desembarcados del pre-metro jugando a ser corresponsales de guerra sin cámara ni grabador, incapaces de testimoniar lo que no se atreven a mirar.
Cuando imágenes inasibles por discursos imprudentes hacen estallar nuestros modos habituales de decir, las preguntas por el testimonio –no sólo por el cómo sino, sobretodo, por la elección de lo que se dice sobre el fondo de lo que se calla- se disparan al aire sin solución aparente más que la verborragia de pretensiones redundantes y elocuentes hábiles para enmarcar todo acontecimiento en las letras de titulares gráficos y zócalos televisivos. Expresiones harto ponderadas de afán sobrecodificante cargan con la simpleza de nombrar aquello que, por (in)definición, carece de nombre y acaban escabulléndose en la insensatez de lo que se repite, y se repite, y se repite sin mediación reflexiva alguna. La violencia desnuda y descarriada sobre un espacio en que el formalismo de la otra violencia –la monopólica del Estado- se limita a habitar desde el diagrama distante de la avenida es calificada de zona liberada, aunque lo que allí suceda poco tenga que ver con la idea de una liberación. Sin demasiadas avenencias, propongo arrancarle al significante la pregunta por el objeto indirecto de la acción escondida tras la argucia del participio: ¿liberada de quién: de la palabra, del discurso político, del orden pretérito, de la ley, del Estado?
Las imágenes de la ocupación del Parque Indoamericano durante los momentos de conflicto entre “vecinos” parecían salidas de la descripción del estado pre-social hobbesiano en que el hombre lobo del hombre –no así la mujer, que en las tomas de tierra, como no lo hubiera permitido incluso un acérrimo libertario como Buenaventura Durruti, resulta la primera en escapar del aplomo de la retaguardia para arrojarse impávida a la solemnidad de la batalla- se lanza a una guerra de todos contra todos hasta que, finalmente, acaba solicitando al soberano imponga la seguridad del cerco gendarme. Pero el paso de la historia no admite retrocesos, menos aun a instancias míticas. Cuando el monopolio de la fuerza decide actuar por omisión sobre tal o cual localización, cuando opera un dejar hacer - hacer matar entre cuerpos marginales en abierta disputa, lo que allí acontece no es el retorno a un momento en que la ley aún no se hubiera inscripto, sino el desgarro de su propia línea de inscripción, la apertura de una grieta en el trazo indeleble que el significante en letra mayúscula ha dejado tras su arrasamiento originario. Más que retorno a un estado pre-social, la zona liberada en el Parque Indoamericano conformaría el reverso de un Estado de excepción: no confirmación del poder soberano sobre la pura vida biológica, sino producción de las condiciones para el reclamo de su intervención.
Palabras.
Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma. (…) Por ello a los desgraciados no se los escucha.
Simone Weil, La persona y lo sagrado
- Vengan con nosotros que es peligroso, somos vecinos, venimos a manifestarnos para que los ocupantes se vayan.
- Mi hijo, mi hijo está abajo, lo van a matar.
- Corré, corré, corré.
- ¿Van a bajar o se van?
- ¿Realmente tienen necesidad de quedarse?, los van a matar.
- ¿Querés que demos la discusión política ahora?
- Vayan, vayan a hacernos el aguante desde el Jumbo.
- Quiero ir a mirar, estar ahí, verlo con mis propios ojos.
En la zona liberada del Parque Indoamericano, allí mismo donde la Ley se desgarra y el significante se agrieta, no hay lugar (o: hay no-lugar) para el debate político. Las palabras se lanzan y se pierden como escupitajos impotentes al calor de las fogatas, el verbo se escabulle y cobarde se exilia en recintos equipados con aire acondicionado y sistema de audio. El orador de palco y tribuna se muerde la lengua y atraganta con las (s)obras del arte de su retórica, mientras los cuerpos afectados por la erótica del combate defienden impertérritos su vida y su tierra. ¿Asistimos, en tales acontecimientos, a un agotamiento de la palabra, un desborde de los hechos más acá de las fronteras del verbo, emergencia de la imposibilidad de decir, de testimoniar?
La experiencia límite de la muerte es, por antonomasia, aquella sobre la cual nunca nadie podrá dar cuenta, intensidad nirvánica cuando irrumpe, continuidad inexpugnable al instante, a la que la vida no puede más que rendirle culto. Cementerios, placas recordatorias, epitafios, animitas, mausoleos, espacios de la memoria, no podrán jamás evocar la muerte: triunfo ostensible del olvido. Así pues, si su emergencia prodigiosa lleva consigo a cuestas, como un jorobado su joroba, la imposibilidad de la palabra, el destierro anticipado de esta última, ¿anuncia de manera afónica el cortejo fúnebre de los cuerpos silenciados?
Lejos de satisfacer una condena soberana, el silencio conforma la expresión de una resistencia, más que el anuncio del fin de una vida, tal vez –bien lo saben quienes padecieron, detenidos y desaparecidos, las confesantes torturas cívico-militares- la única posibilidad de su supervivencia. Y es que, valga la aclaración, el silencio no delata la imposibilidad de decir, sino la elección de no hacerlo. Lo que mata no es el silencio ni denuncia éste el agotamiento del lenguaje que –al igual que el Estado-, una vez pronunciado, ya no admite su retorno a una mítica lengua pre-babélica. Lo que mata, con implacable sutileza y masiva efectividad, es la ausencia de una escucha atenta. Si de algo fue liberada la zona del Parque Indoamericana fue justamente de ella, de la posibilidad de las y los ocupantes a ser escuchado su reclamo, de que su discurso fuera tenido en cuenta en igualdad de condiciones que los discursos mediáticos, de senadores y diputados, de funcionarios, de militantes renombrados y vecinos indignados. La vulneración a los y las ocupantes de su derecho a ser escuchados constituyó su asesinato en cuanto sujetos, generando a su vez las condiciones para el posterior aniquilamiento impune de los cuerpos.
Experiencia.
Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta tierra fueron en vano.
Fun People, Spirito del 77
Compañeros de la Asamblea de Flores ocuparon algunas de las tierras del Parque Indoamericano. El viernes 10 de diciembre a la noche, luego de ir a la reunión especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fuimos desde el bachillerato popular “20 Flores” hasta Soldati. Llegamos al Supermercado Jumbo minutos después de que asesinaran al pibe de 19 años, mientras en el predio nuestros compañeros intentaban sacar a uno de los heridos, a quien le habían aplastado la cabeza y explotado un ojo. Caminamos hasta el puente, allí nos quedamos inmóviles observando desde arriba las cientos de fogatas prendidas por los ocupantes para pasar la noche, mientras alrededor nuestro mujeres lloraban y nos pedían el celular para llamar a sus hijos que estaban abajo, y otros vecinos marchaban con facas y machetes buscando entrar a desalojar a las y los ocupantes. Se escucharon nuevos disparos y salimos corriendo. Al rato nos llamaron nuestros compañeros que estaban en el predio para que nos acercáramos nuevamente al puente. Les dimos algunas aguas que les habíamos llevado, les dijimos que por qué no se iban de allí, que los iban a matar, que los ayudábamos a salir. "¿Querés que demos la discución política ahora?", nos contestaron. Nos fuimos.
Las imágenes desmedidas, imposibles de ser capturadas en toda su intensidad por las cámaras televisivas, la experiencia del terror a perder lo más precioso que nos queda cuando todo lo demás carece de sentido, me hicieron pensar sobre la violencia desnuda que adviene cuando la palabra se ausenta. Miedo y vergüenza, tonalidades emotivas emergentes ante situaciones que exigen el suficiente tiempo de reflexión para una elaboración que no caiga en la imprudencia de la declamación. Ya no se trataba de una lucha por la tierra, sino por la vida de quienes estaban en el predio. Ellos eligieron no salir, ¿qué es lo que moviliza a que alguien decida arriesgar su vida de tal manera? Tal fue la pregunta que motivó la escritura del presente texto. Tal vez será que, contra los argumentos de Oscar Del Barco para injuriar a las organizaciones armadas de los ´70, no toda vida vale lo mismo. Tal vez será que, quienes optamos por no bajar aquella noche, decidimos que nuestra vida –y, por ende, nuestra muerte- vale más que la de quienes decidieron quedarse en el Parque aquella noche.
Arrellanado en un estrato más profundo y arcaico que la expresión consciente de un ideal o de un deseo, el anhelo por la inmortalidad –en sus múltiples formas y colores: encarnación, resurrección, supervivencia del doble- no escatima exigencias de tipo alguno a los actos en cuyos efectos se juega la sobre-escritura del nombre. La heroicidad del combatiente y la gloria del militante constituyen, dentro de los estrechos márgenes del campo de lo político, las esplendorosas ambiciones por medio de las cuales se apresta a afrontar el riesgo a la muerte, el segundo de los mayores miedos del individuo –el primero: el olvido. Muerte y olvido conforman, por superposición –pues cuál es el fin de la memoria (así como de los cementerios y museos) sino el absurdo intento por preservar aquello que se ha ido-, el ineludible destino sobre el que pende el sentido de la persona. Para el combatiente heroico y el militante que busca la gloria, dar la vida por un ideal es el precio que deben pagar por alcanzar la inmortalidad: paradójica peripecia de superar la finitud de la duración habitando el recuerdo del más allá. Pero la vida no se da tan sólo en el momento excepcional en que la muerte deviene posibilidad tangible, sino también –y sobretodo- mucho más acá: en la cotidianeidad de los ámbitos por los cuales transitan los afectos, allí donde el pensamiento resulta inescindible de los modos de ser. Aquellos instantes de confusión, aquel pastiche de emociones del que ni el yo ni el nosotros son capaces de dar cuenta, conmueven la emergencia de lo impersonal –dimensión anónima y pre-individual- que yace silencioso en cada uno. Aquellos instantes en que los ideales dejan de ser un horizonte lejano a alcanzar mediante la entrega incondicional y se funden con lo habitual de la existencia de un modo que resulta inaprensible para la máquina axiomática de la tanatopolítica, apartan de un manotazo el velo de la apariencia para dejar al descubierto la evidencia de que, finalmente, una muerte nunca vale, pues las formas-de-vida son lo único que cuentan.








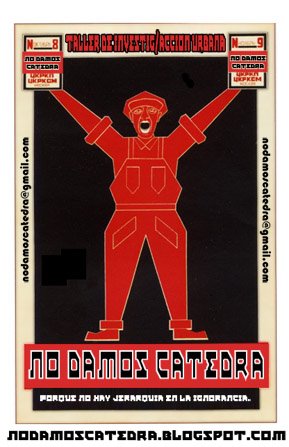


No hay comentarios:
Publicar un comentario