Mis problemas con las mujeres son humanos
o me aburren o estoy hasta las manos.
AC, “Una bomba”,
Honestidad Brutal, 1999.
Que nos perdonen los futuros padres y madres. Sin esfuerzo, ya contamos un cuarteto que, en meses más, meses menos, pasarán a tener descendencia. Un heredero, una lega. Que nos disculpen, asimismo, los enemigos de la propiedad. Pero un hijo es un departamento, un inmobiliario, un dos ambientes con livingcomedor y dormitorio.
Los locadores, dueños de propiedad que no se dedican a habitar, prestar o regalar sino a alquilar como modo ocioso de llegar a fin de mes y mantener o aumentar sus cuentas bancarias, padecen para con sus inmobiliarios el mismo vicio y lugar común que la mayoría de los progenitores para con sus primogénitos -o, incluso, que ciertos hermanos para con sus hermanos menores-: la inflación. No hablamos del indiscriminado aumento de los alquileres soportado por la casi ontológica corrupción de las administraciones de consorcio -¡autoorganización vecinal ya!-, ni de la inverosímil –aunque heterogénea y compleja- metodología mediante la cual el INDEC –al que cuadros del oficialismo como Verbitsky, luego de justificar las aventuras del otro fiel/no-traidor de Moreno, se dedicaron a denostar con la furia de los conversos, necesitando sublimar en críticas la complicidad antes demostrada en comprensiones- mide el nivel de aumento de precios en el país, sino que nos referimos a la sobreestimación, exageración, hipérbole de lo que se considera de propia posesión: y no es ninguna novedad que algunos padres conciben así su paternidad para con los hijos. Esta inflación radica en la popularmente conocida percepción de las madres –o, desde luego, de los padres: no será aquí donde se lean machismos anacrónicos por lo perezosos y no por lo iluminadores- de que su hijo es genio: no sólo el muchacho más sensible y bueno de la clase y el barrio, sino también el futuro astro de la música, el fútbol, el estudio. Aguardamos que los amigos que en un futuro cercano serán padres no cometan los mismos pecados, holgazanerías, redundancias. Aunque seguramente así sea, ya que, si sucede con una casa recién alquilada o un auto flamantemente comprado, ¿por qué no habría de acontecer con una propiedad mucho más móvil que una casa y aún más gratificante que un auto como lo es un hijo? No escupimos para arriba, ya que poseemos cuerpos educados –lo cual es una redundancia, ya que todo cuerpo lo es, no hay afuera de la educación- y modales aún mejor ponderados: lo mismo podría sucedernos a nosotros, en caso que el fantasma de la infertilidad se haga aún más real de lo que ya es y nos vuelva resentidos ante la adopción como sangre-no-de-mi-sangre, en la circunstancia de que fuéramos padres y madres. Como María José, madre de un primogénito por parir, fantasía perversa de compañeros que añoran la acabación más acá del allá en lugar de más allá del acá, transeúnta que –tradicionalmente (uno de los últimos vestigios de tradicionalismo que la modernidad, cuando todavía respiraba, no pudo erradicar y ahora, que somos menos modernos de lo que fuimos, todo se vuelve cuesta arriba: el respeto a los mayores, la autoridad de la longevidad)- recibe asientos a montones en trenes, colectivos y subtes. Lo que se desea recibir en la ciudad, en la metrópoli inoperante donde la animalidad es una forma de viaje y el tiempo es siempre adolescente, son piropos, guarangadas o propuestas indecentes, no sitios donde apoyar el culo. Para más, cada día más gordo por el futuro infeliz que porto adentro.
Los locadores, como los padres con sus hijos, consideran que su propiedad es mucho mejor de lo que efectivamente es. Repetimos: como los progenitores con sus primogénitos. Sospechan que, en contra de lo que el efectivo inquilino/potencial usurpador sostiene, la renta con la que –humillación mediante de verse forzado (la fuerza de la ley) a aceptar inspecciones oculares mensuales de que todo está como cuando comenzó, mitología circular y repetitiva- ceden finitamente a habitar pero no a poseer la propiedad en cuestión es infinitamente menor de lo que debería ser. De lo que mereciera ser. La meritocracia de la renta. De la especulación, de la ociosidad –no como la pensaba Laforge, desde luego, sino en el camino de las tierras improducidas que llevan agua para el ganado del terrateniente pero afectan la producción nacional y, por ende, la soberanía alimenticia (ahora que está de moda hablar de ella)-, de la improducción –de nuevo, la cola de paja de lo leído (es decir: vivido) nos lleva a las aclaraciones, la demanda de los sitios donde pusimos la vista y el afecto: no, improducción, como desinterés antiutilitario crítico de la instrumentalidad del arreglo a fines, del toma y daca, del ni vos ni yo, sino pereza sustentada en alguna diferencia (económica) pasada que permite la inacción cómoda y no trágica del presente mientras el contribuyente en cuestión debe (él sí), en un marco posfordista que vuelve ridículo (fortista) todo exceso, tirar, malgastar, despilfarrar, cuanto menos un tercio de su sueldo (cuando no la mitad) para tener un lugar donde dormir, comer, coger-. Cuando anda el horno de la cocina, la habitación no padece humedad y el departamento no es una caja de zapatos. Los dueños que alquilan, como enfermas del sexo que jamás arañan la saciedad, la llenitud, la completitud, siempre quieren más, todo el tiempo consideran que podrían cobrar más de lo que cobran, ganar más de lo que ganan. Santucho –y no sólo él, desde luego, ya que aquel no era más que un heredero del legado de las tradiciones emancipatorias sobre los cambios necesario para que la realidad sea (ya no se diga más justa, sino siquiera, apenas) menos injusta- tenía razón cuando escribía que, además de una reforma agraria, tributaria, productiva, debería operarse –agenciarse, dirían los más delezistas que Deleuze, sea que tomen papa, sopa o leche o no- una reforma urbana: disminución de los alquileres, otorgamiento de las viviendas a sus inquilinos históricos –en el marco postoyotista se puede alquilar de por vida y, no sólo jamás tener una casa propia, sino incluso vivir ajustado ad eternum porque la renta se come al menos un tercio de los ingresos-, expropiación de los propietarios que poseen más de una propiedad y la(s) destinen a fines expoliadores: es decir, ahogo del locatario, no vivienda única y familiar. Por eso es que, a modo de anacrónico programa de izquierda vernácula, además de autoorganización vecinal destinada a la autogestión administrativa, los inquilinos, sobre el fin de su contrato, luego de haber presentado una falsa garantía de las que presentan muchos por edificio, pueblo o grupo de amigos, deberían romper el empapelado –en caso que exista: si no, emprenderla contra la blanca pared-, darle de mazazos –al mejor estilo calamarense con el Demasiado ego de García en (la hoy des-aparecida) librería de música de Arenales y Coronel Díaz- a la cocina nueva, desquitarse –hacer justicia divina, hacerse valer, defender sus derechos- con los vidrios del lugar. Lo que, poscolombinamente, podría llamarse quemar las naves. Sólo que, desde ya, mucho menos etnocéntricos, genocidas e infinitamente más justos que el nulamente cortés Hernán Cortés. Somos los Cristobal de las Casas de los alquileres.
Nota: sí, sí, Cobain no tiene nada que ver en todo esto. Mas recordamos aquello de que nunca llegará la hora de sentar la cabeza. ¿No ven lo incómodo de tal cosa? Papá Cobain y mamá Pizarnik, imagínense... ah, no, no, el Anti-Edipo no nos permite aquello...





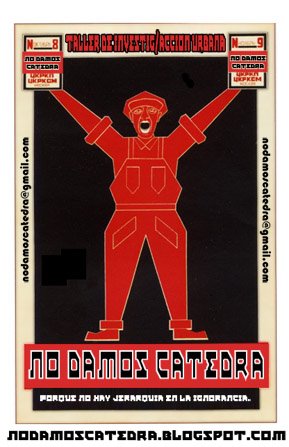


No hay comentarios:
Publicar un comentario