Caminar flotante
No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.
Se entiende por qué leer la historia en la ciudad requiere un tránsito atento –como el callcenter emplazado en el centro de la Capital (a su vez centro del periférico país) al que en 2007 se realizaran manifestaciones por sus prácticas flexibilizadoras: como no dejar parte del cuerpo del bien amado sin besar, requeriría cierto metodismo refractario a cualquier espíritu anticartesiano. Sin embargo, sin negar los teléfonos rojos ante el padre del racionalismo y uno de sus hijos pródigos –hermano de Carlos y Federico-, quisiéramos proponer todo lo contrario: tomar la ciudad como texto es hospitalario a su escucha flotante psicoanalítica. No se trata de una competencia metodológica por la mejor epistemología metropolitana: es conocida la reflexión benjaminiana según la cual conocer una ciudad es perderse en ella. Y, en tanto que (re)conocida, repetida (in)cansablemente por quienes hacen de los cliches de su pensamiento los lugares en los que encontrarse y por ende nada conocer. Es sabida también la afirmación camusiana según la que saber una ciudad es conocer cómo se vive, trabaja y muere en ella. Podría intentarse articular el psicoanálisis ya no con la lingüística o el marxismo sino con el urbanismo no tomado como policía de la polis sino como conocimiento no privatizable en disciplina alguna. Si la ciudad permite leer la historia, es un discurso. Si es un discurso, como orgásmicamente se descubrió en los althusserianos sixties, estaría sujeta -libremente sujetada- a ser leída lingüística y -a partir de los estructuralistas sesentas- psicoanalíticamente. Si esto fuera así, su escucha flotante, una escucha aparentemente distraída pero atenta a lo que pueda emerger en una dis-tracción, sería una posible forma de conocerla. ¿Cuál es el inconsciente de la ciudad? ¿Qué es lo que su consciencia reprimió por resultarle intolerable y -por esta misma re-presión- vuelve a la expresión no sólo como mítico retorno de lo re-p(e)rimido sino también como la risa en el funeral o la mosca en la nariz a la hora del discurso, en el momento más inoportuno? ¿Qué tiene para decirnos el inconsciente de la ciudad en torno a sus lugares de memoria? El inconsciente es un niño rebelde, malcriado: emerge cuando debe callar, se disipa cuando podría manifestarse. ¿Qué tiene que ver el inconsciente de la ciudad en torno a sus sitios de memoria que pocos recuerdan y en los que casi nadie recuerda? ¿Y en relación con aquellos otros lugares no oficializados como tal en los que sin embargo suceden actos de memoria? La presencia, de la memoria, por la ausencia, de su oficialización. No se está hablando sólo de los boomerangs, de las contrapartidas, de la museificación en torno a la potencia de la memoria, ni a la indudable preferencia –se omitirá hablar en términos evolucionistas de avances, mejoras, progresos- de las políticas de la memoria por sobre su ausencia o flagrante negación. Intentar -sobre todo intentar- pensar los muertos -siempre se está manipulando cadáveres, y de un modo antropofágicamente alevoso con estas temáticas- en el placard o bajo la alfombra no es un cheque en blanco a desatender el con-texto y las relaciones de fuerza-poder en las que las temáticas espinosas se desarrollan. Así, ¿pueden pensarse como anamnéticos actos fallidos de la ciudad sus oficiales lugares de la memoria donde el recuerdo no tiene lugar y todo lo que pasa son pies y autos que no se de-tienen ante su estatuto? ¿Qué tiene que ver el caminar flotante de la ciudad con la detención -que tan mala prensa goza en las metrópolis donde todo debe círcular y nada piquetearse (los ojos, los autos, los transeúntes, los estudiantes en la facultad por pasillos y aulas)- imprescindible a la admiración de un sitio de memoria? ¿Cómo des-contemplar, las políticas de la memoria, reivindicación de la memoria presente por presencia en políticas oficiales, que no vivimos tiempos de contemplación sino de sobreexposición? Las dificultades que enfrentan los museos y las escuelas y toda institución disciplinaria que no haya hecho el duelo del paso a otra sociedad, también la enfrentan las políticas de la memoria. ¿Cuál es el (no)juego que estrategias de visibilización por invisibilización le harían a gramáticas negacionistas?
Caminar errante
No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.
La ciudad moderna se configura como un modo territorial de gestión de la fuerza de trabajo. El capitalismo industrial necesita que los trabajadores y las trabajadoras se nucleen en torno a las fuentes de empleo y se aglomeren lo suficiente como para minimizar los gastos de reproducción de sus fuerzas. La ciudad es un lugar de organización de la producción, que tiene a la movilidad como uno de sus valores centrales: circulación de las mercancías y de las materias primas, circulación de los obreros y de la policía. Sin embargo, este modelo abre también el espacio para prácticas que fugan de ese orden. Las grandes avenidas construidas para garantizar las circulaciones más codificadas habilitan, a su vez, nuevas formas de andar.
Entre esas formas díscolas de estar en la ciudad, Walter Benjamín sitúa la figura del flaneur, el urbanita que transita las calles sin rumbo, para quien la calle es como su casa, que “está como en su casa entre fachadas igual que el burgués es en sus cuatro paredes” (Benjamín, Walter, Ensayos Tomo II, Editora Nacional, Madrid, 2002, p. 37). La flanerie sólo fue posible luego de las reformas que consumaron la “modernización” de París entre 1853 y 1869. La apertura de una red de bulevares fue una medida que facilitaría el desplazamiento de las tropas e impediría la formación de barricadas, que agilizaría el traslado de los trabajadores y de la producción, y posibilitaría un sistema de recolección de residuos capaz de prevenir la propagación de enfermedades. Se trata de una geografía urbana diseñada para evitar las revueltas sociales y mejorar la eficacia de la producción, haciendo posible un desplazamiento de las clases bajas a las periferias y afianzando la posesión del centro urbano por parte de la burguesía. Pero las calles amplias, ampliaron también las prácticas de los/as habitantes. “Antes de Haussmann eran raras las aceras anchas para los ciudadanos y las estrechas ofrecían poca protección de los vehículos. Difícilmente hubiese podido el callejeo desarrollar toda su importancia sin los pasajes” (Benjamin, Walter, Idem). Lo otro a la producción, el andar improductivo, crece entre las baldosas de la nueva París.
Podría plantearse que la de ir a la deriva fue tan solo una experiencia posible para quienes vivieron la emergencia de la metrópolis moderna y del capitalismo de consumo en ella. Sostener que sólo aquellos que tuvieron inscripta su experiencia en un espacio diferente pueden vivir la ciudad con un ritmo alternativo al que ella impone. La ciudad posmoderna, que no dio a sus moradores oportunidad de vivir en otro medio, sería, entonces, un escenario sin novedades, poblada por seres sin ningún saber o experiencia capaz de contradecir ese hábitat, inhibida su capacidad de sorprenderse o de perderse por las calles. Pero también podemos suponer que lo que hay en aquel deambular es menos un contraste de experiencias (de andar por las callejuelas de París a atravesar sus bulevares, de la inmensidad del campo a la intensidad de la ciudad y así) que la apertura de una sensibilidad que no está pre-dicha en el orden espacial que se habita.
El flaneur va por las calles sin destino, no produce ni consume. No sale de su lugar de trabajo ni se dirige a él, no sale a comprar ni a vender. Si se pasea por el mercado no es como consumidor, sino, más bien, como mercancía. No es una reminiscencia de la urbe premoderna, es una figura hecha posible por la ciudad capitalista. Sale menos para contemplar las ofertas del mercado, la beldad de los objetos que se ofrecen, que para exponerse a los ojos de la multitud. “La ebriedad a la que se entrega el flaneur es la de la mercancía arrebatada por la rugiente corriente de los compradores” (Benjamín, Walter, Idem, Pag. 57). El régimen de la mercancía no le es externo sino que en él se realiza con una justeza que enquista ese propio régimen: es la pura circulación, sin consumo.
El flaneur no es ajeno al entramado urbano por el que transita, nace en él y sólo es posible en su seno. Por eso, sin perder de vista su pertenencia a un momento histórico determinado, podemos pensarlo como una línea de lectura para detectar los modos de andar la ciudad que desandan los automatismos de los que el orden se vale. Hay un elemento que marca una cierta continuidad entre la experiencia que describe Benjamin y nuestro escenario actual que es el carácter securitario del ordenamiento que el flaneur a la vez habita y subvierte. El trazado de vías de circulación es una medida propia de las sociedades de control, que no opera directamente sobre los cuerpos -como lo hace la disciplina- sino sobre el medio en que estos se desenvuelven. La flaneire señala la insuficiencia de un modelo de control, que es el imperante en nuestras ciudades posmodernas, donde el orden se sustenta en el transitar desafectado de las personas, que entumece los sentidos e inmuniza los cuerpos ante todo posible encuentro con el otro, con el paisaje, con los recodos de las calles, las veredas.
En este contexto, lejos de buscar prácticas puras de negación del orden de la ciudad, podemos abocarnos a situar pequeños desvíos, deambulares fortuitos, que se encabalgan a los transitares prefijados por la arquitectura urbana. Puede que no haga falta haber salido sin destino. Puede que la deriva sea inherente a habitar un espacio, lo que decide que una vaya por una calle y no por otra al lugar (bien puntual y preciso, nada poético) al que se dirige es la forma en que se compone con la ciudad. El cuerpo cansado, despierto, alegre se combina en una maquina de andar con las veredas, los árboles, los tiempos de los semáforos, los otros cuerpos. Y esto no quiere decir que toda persona que salga a la calle se pierda en ella, pero sí que no está ajena a perderse, a (ha)ser otra cosa con la ciudad.
Caminar atento
El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Caminar por la ciudad es un permanente acto de memoria. Pero hay que ser un caminante atento. Incluso designar a la memoria en su singularidad es inconveniente porque habitan múltiples memorias en la ciudad, memorias convocadas colectivamente, pero también memorias singulares. Si bien la memoria nunca es individual, cada cual puede hacer su propio relato urbano, trazando tantos recorridos personales como habitantes tenga la ciudad. Los relatos serían infinitos.
“Porque él (Roberto Artl) es sin dudas el cronista de la ciudad, pero es el cronista de una ciudad imaginaria; lo primero que descubre es algo que, desde luego, ya tendríamos que saber y es que la literatura no refleja la realidad sino que postula una realidad.” (Entrevista a Ricardo Piglia en la revista Sudestada N° 69)
Ser un cronista de la ciudad, ser curioso para investigarla, indagarla e interrogarla, es proponer una determinada ciudad, es una particular visión sobre esa ciudad. El intento, siguiendo a Piglia sobre Arlt, no es reflejar una ciudad que se presenta ahí, dada, sino proponer y ensayar una ciudad entre tantas.
En su famoso libro “La cabeza de Goliat”, Martínez Estrada nos invita de descubrir la ciudad mirando hacia arriba, aquella que pasa desapercibida si mantenemos nuestra mirada hacia adelante. Pasados más de setenta años de aquel ensayo apasionado sobre la ciudad de Buenos Aires, el desafío es el mismo. Si levantamos la mirada, descubrimos antiguas inscripciones en las paredes, restos de un país fabril o cooperativista, incluso la arquitectura de la ciudad nos convoca a la memoria de un país fuertemente sindicalizado, europeizante o aún colonial.
Los recorridos no serán lineales, la memoria habita en cada cuerpo.
“La parte vetusta de Buenos Aires es la de la planta alta; del primero al segundo piso Buenos Aires está todavía entre 1870 y 1880. También las casas envejecen por partes. Transitando por calles que conocemos bien, miramos del primer piso para arriba y nos resultarán raras, anacrónicas. La planta baja que ve el peatón con sus frentes modernos, sus escaparates, sus puertas y balcones novísimos, es de data reciente y se parece al comercio en general”. (Ezequiel Martínez Estrada, La cabeza de Goliat, Editorial Losasa, Página 35)
En este mismo libro, el autor nos propone un recorrido urbano a través de los nombres de las calles. Son nombres, pero también son la historia de un país. Algunos vienen a irrumpir en el orden de la ciudad, como la estación de subte de la línea b que próximamente se inaugurará con el nombre de Juan Manuel de Rosas, allí donde está la estación de tren de la línea Mitre -con destino a la célebre estación terminal de José León Suarez- llamada Urquiza.
Mirando hacia las baldosas de la ciudad, nos encontramos con los recordatorios de los muertos y desaparecidos que narran una historia criminal del país, y que muchos de ellos aún reclaman justicia.
Solo con un andar atento por la ciudad podemos descubrir las memorias que habitan en ella. Memoria de la historia genocida hacia los habitantes indígenas que fueron masacrados en la Patagonia, y que quinientos años después reclaman justicia, llegando en malón a la Plaza de Mayo, muy cerca del monumento a Roca. Baldosas recordatorias de aquellos que fueron secuestrados durante la dictadura militar, puestas años después por sus familiares u organismos de derechos humanos en el exacto lugar donde fueron arrebatados, dónde fueron vistos por última vez. Y más baldosas por los muertos en la represión de los revueltos días de diciembre de 2001, o como recordatorio de la bomba que explotó en la AMIA durante los aciagos años 90, o también la forma de “santuario” que adquirió el lugar de la tragedia del boliche Cromañón.
Otras memorias nos vuelven con los nombres de aquellos lugares que nos convocan a la reflexión, cómo José León Suarez o Puente Pueyrredón, aunque la lista podría extenderse, incluyendo la mismísima Plaza de Mayo -recordar los bombardeos, las plazas llenas, de Perón, de Alfonsín y de Galtieri, y también, más reciente, el funeral de Kirchner- el Río de la Plata que alojó a los cuerpos que caían moribundos desde lo alto o al que fue empujado Ezequiel Demonty por los policías en septiembre de 2004.
“Ante la pregunta por la ciudad como lugar de la memoria, nos invitan a indagar las situaciones urbanas como generadoras de memoria. Como nos dice Borges: “los ojos ven, lo que están acostumbrados a ver”. Justamente por eso, es tiempo de indagar estas otras formas de la memoria: mas allá del archivo, del monumento, de la plaza oficial; es tiempo de pensar la memoria como eso que está actuando todo el tiempo, como eso que está produciendo y produciéndonos. Más allá de lo monumental, hay situaciones urbanas que producen memoria, que hacen memoria. La tarea es entrenar a nuestro cuerpo en el ejercicio de esta sensibilidad”. (Pablo Sztulwark en la revista La Biblioteca N° 1)
La ciudad es ciudad de la memoria más allá de lo monumental en sus modos de recordar. Esa es la forma institucional de moldear “lo común”. Pero un andar atento por la ciudad nos permite encontrar modos de la memoria más allá de la grandeza de los monumentos, los edificios, las plazas o los símbolos más visibles. Es saber que, por ejemplo, Corrientes y Esmeralda no es cualquier esquina. Allí Raúl Scalabrini Ortiz situó al hombre que está solo y espera, como el arquetipo en el cual se condensa el espíritu de la tierra. Anda Roberto Arlt, que nos propone vagabundear en la ciudad, como él mismo lo hizo, para poder encontrar algunos signos de lo porteño en sus Aguafuertes. Ya fue mencionado el genial Martínez Estrada con su modo de caminar esta ciudad, y la lista puede ser infinita, incluyendo sin dudas a Jauretche. Borges situó en la manzana donde nació en el barrio de Palermo la fundación mítica de Buenos Aires. Las historias se multiplican, nos componen y componemos esta ciudad a través de los relatos que construimos. Es proponer una ciudad y un método de recorrerla.
La memoria actúa todo el tiempo sobre nosotros. Su cristalización en formas manifiestas y monumentales sólo es posible en tanto que existe previamente una memoria que las sostiene.
“Si no hay memoria previa, por la cual señalamos al espacio como digno o necesario para que se funde una memoria, si no hay esa memoria previa, el espacio se borra. Es decir, en la sucesión de hechos, auténticamente no es el espacio que produce memoria, sino la memoria que produce el espacio. Y después esto se va a multiplicar, si es que se multiplica”. (Héctor Schmucler, La inquietante relación entre lugares y memorias, Memoria Abierta, Taller “Uso público de los sitios históricos para la transmisión de la memoria”)
La ciudad nos convoca al ejercicio de la memoria, memoria siempre en disputa, pero es necesario ser sensibles y estar atentos a eso. Las marcas y huellas están ahí, crean el espacio para recordar, pero son el resultado de ese ejercicio.
Memoria, historia, poder
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.
Somos expuestos unos a otras, “necesitados de un reconocimiento donde los lugares reconocer-ser reconocido no son intercambiables” (Butler, Judith. Vida Precaria. Editorial Paidós. Página 77): relación primaria y binaria, que cede, nos atraviesa, envuelve y embiste. De esta manera percibimos, distinguimos, sentimos, organizamos y operamos realidad. También estamos expuestas a la verdad, a la ley, a la palabra escrita que vehiculiza efectos de poder, a las historias tomadas con fines de formar memoria oficial, que operan sobre nosotras legitimando desigualdades, anulando singularidades.
Participamos de una construcción colectiva en la que se desata la lucha por lo que es siquiera nombrable (estado anterior necesario para ser memorable), lo que debe ser recordado, cómo será recordado, cuándo y por qué. Esto atañe a procesos que no son racionales, la memoria no escapa a los procesos que construyen realidad: es construcción social. Construcciones, asimismo, mediadas por los el juego de relaciones de fuerza que humanizan cierta cotidianeidad, para deshumanizar otras corporeidades y tildarlas de anacrónicas aberrantes. Así se distinguen aquellos por los cuáles es lícito sufrir, se fija quiénes son memorables, “la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y que clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”. (Butler, Judith, Idem, Página 16)
A lo que podríamos denominar memoria social, a lo que se le llama memoria, es algo incontrolable, escurridizo. ¿Qué es lo que nos atraviesa a todas/os? ¿Cómo definirlo? La memoria no es escrita sino en los cuerpos que se componen en distintos espacios. Sin ser el espacio público el único vértice de lo individual/colectivo, es, sin embargo, el más visible. Cuando nos encontramos en un espacio público estamos expuestos a sus configuraciones físicas, tengan el fin de construir memoria o no. Un espacio conformado para la memoria es señalizado, demarcado con algún índice que nos llame a evocar una imagen, un recuerdo.
La institucionalización de lo memorable por la vía monumental legitima y vuelve a acordar con la verdad, con el modo de ejercicio del poder que normatiza las configuraciones físicas de higienismo historiográfico. Estos modos de la memoria en la ciudad cargan, asimismo, procesos de ocultamiento. Difícilmente en una rememoración oficial sobre un gobierno de facto se enuncien, por ejemplo, las muertes en manos de las fuerzas de seguridad durante los tiempos de democracia.
La ciudad ordena los espacios comunes como instancias de circulación, en los que, sin embargo, debe despertar la atención mínima necesaria para dar lugar a cierta imagen/recuerdo. La disposición de los espacios es determinante para la construcción institucionalizada (central, burocrática) de la memoria. En el orden de la ciudad -geométrico, numérico, centralizador, atomizante- ocurren los procesos que detenta el estado para generar espacios de memoria legítimos. La penalización de los comportamientos que se alejen del estatalmente esperable es un mecanismo de esa construcción. La intervención que vaya en contra del camino de la memoria/olvido oficial será perseguida, intervenida policialmente, detenida, aislada.
Los cuerpos importan si ocurren dentro de la norma establecida por los discursos verdaderos, aquellos capaces para nombrar de modo legítimo a las personas y a los lugares. “La esfera pública misma se constituye sobre la base de la prohibición de ciertas formas de duelo público. Lo público se forma sobre la condición de que ciertas imágenes no aparezcan en los medios, de que ciertos nombres no se pronuncien, de que ciertas pérdidas no se consideren pérdidas, y de que la violencia sea irreal y difusa." (Butler, Judith, Idem, Página 65)
Aquello que apunte a evidenciar un exceso en relación a la memoria que se intenta difundir será expuesto como aberración. Tal es el caso de la estación Kosteki y Santillán, con la intervención constante a la cartelería de la estación de tren Avellaneda de la línea Roca como alternativa al camino legalista de la nominación memoriosa. Se trata de una resistencia a la burocratización del espacio público, contra la cual el estado retorna ejerciendo su poder policial por medio de operaciones de “mantenimiento de cartelería” ya legitimado, es decir, volviendo a nombrar Avellaneda a la Estación Darío y Maxi.
Dirigir el reclamo de materializar un hecho histórico a la maquinaria que causó la circunstancia memorable puede acabar entonces en una re-legitimación del monopolio que detenta la misma maquinaria de señalar qué se recuerda y qué no. Cuando la experiencia de memoria es configurada por los mecanismos institucionales que guardan la unidad y unicidad de la historia/memoria, se impone una versión inoculada del hecho, integrando sólo lo que no compromete al modo de ejercicio del poder actual. Así se genera un nuevo ocultamiento: los monumentos no pueden hacer referencia al transcurso de acciones involucradas que se desencadenaron en aquello que se recuerda. Los monumentos son necesariamente estáticos, por lo tanto, inacabados como fuente de reivindicación, justicia o transformación.
La memoria es una forma de vincular los presentes con los pasados. Cuando la búsqueda por el origen conlleva un reconocimiento de la autoridad responsable de que haya sucedido lo recordable, estamos ante la necesidad vital de liberar el relato de los procedimientos de una maquinaria que anula su singularidad y que sólo persigue la reproducción de sí misma.
¿De quién es la plaza?
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.
Es indiscutible que la Plaza de Mayo es el lugar simbólico por antonomasia que distintas fracciones de la sociedad argentina eligieron a lo largo de los años como espacio para realizar demandas o apoyar a distintos gobiernos y personalidades vinculadas al poder. No es difícil consensuar que las fechas más significativas que tuvieron a la plaza como escenario fueron el 25 de mayo, el 17 de octubre, el 20 de diciembre y los 24 de marzo. Aunque también existieron movilizaciones hacia la Plaza contrapuestas al valor simbólico e ideológico que esas fechas resumen. Sin ir más lejos, las minoritarias manifestaciones que apoyaron los golpes de estado o la lamentablemente masiva de la nunca declarada guerra de Malvinas.
En cuanto a los grupos sociales exponenciales que le dieron sentido político a la Plaza de Mayo, ocupándola y habitándola, se puede mencionar primero al movimiento obrero que abrazó la política sindicalista de Perón, metonimizado en la famosa figura de las patas en la fuente; y, años más tarde, a las Madres de Plaza de Mayo, que resistieron la represión durante la última dictadura circulando alrededor de la pirámide. Las Madres en su conjunto -a pesar de las internas que sufren los organismos de derechos humanos- ostentan la legitimidad de llevar la posta a la hora de manifestarse en la Plaza, no sólo por ser nominalmente de la Plaza, sino por la extensa lucha que sostienen y el capital político que consiguieron con la Casa Rosada como fondo. Son como habitantes vitalicias que comenzaron a manifestarse por la desaparición de sus hijos, esa figura volátil que encarna una muerte supuesta, por no estar probada, pero muy plausible; la falta de un cuerpo y el reclamo de su restitución para ejercer el derecho al duelo que, desde Antígona en adelante, todo pueblo y toda nación, en mayor o menor medida, asume y pone en acto dentro de su lista de usos y costumbres.
El martes 15 de diciembre de 2009, se produjo en la Plaza de Mayo un hecho ya casi olvidado, enmarcado en un clima de abulia, mediatización, fragmentación, dispersión política, pero con antagonismos marcados y falsamente dicotómicos que se vivían en la sociedad argentina. Un grupo de bolivianos se manifestó por el asesinato a manos de la policía del albañil Juvelio Aguayo, de esa nacionalidad, al que habían confundido con un narco. Los familiares trasladaron el cuerpo en un cajón para velarlo en la Plaza, esa plaza vidriera, en un acto de exposición que, precisamente, apuntaba a visibilizar un hecho solapado que involucraba a una comunidad también velada por los centros de decisión. Mientras tanto, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo también se concentraba allí para apoyar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por las amenazas sufridas durante un viaje en helicóptero. Y para no ser menos, el dirigente del MIJD Raúl Castells se encontraba haciendo una huelga de hambre por los habitantes del Chaco Impenetrable.
Más allá del exabrupto injustificable de Hebe de Bonafini al querer echar con insultos a los familiares que protestaban por un caso de gatillo fácil, con el argumento de que "la plaza es nuestra" y de que "ésta es la plaza de la vida, no de la muerte", el hecho se degeneró más de lo que estaba en la máquina mediática. En una especie de reedición más pequeña de lo que fue la toma ruralista de la Plaza a mediados de 2008 y la posterior recuperación por parte de las organizaciones afines al gobierno, lo de ese día fue una disputa territorial entre kirchneristas (Hebe) y antikirchneristas (Castells) por un espacio emblemático. Algo parecido a lo que se dio un año más tarde, cuando tras el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical y la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, separada por un puñado de días, la Plaza fue el lugar elegido para sendas manifestaciones de dolor, que, sin haber llegado a encontronazos ni simultaneidades, dialogaron entre ellas en un lenguaje imperceptible.
Pero aquella vez, Castells aprovechó para las cámaras la oportunidad para hacer suyo el reclamo de la familia boliviana, en vistas de que los militantes de la Asociación de Madres creyeron que el ataúd podía ser una provocación opositora. El asunto es que, antes de ese choque, hubo problemas entre el MIJD y las Madres por la delimitación de la Plaza y, seguramente, chispazos entre sus respectivos adelantazgos. Y en ese barullo, los medios aprovecharon su posición contraria al gobierno para denostar a Hebe y que sus dichos fueran la noticia. Sus dichos, que fueron un lamentable intento de invisibilizar un reclamo que hace algunos años, cuando no había implicancias con los gobiernos de turno y la comunidad boliviana tenía menos incidencia en el espacio público que hoy, hubiera sido mediado precisamente por los organismos de derechos humanos y levantado como otra bandera de lucha. Días más tarde se supo que los insultos se dirigían contra Alfredo Ayala, presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana, quien está acusado en varias causas judiciales de explotar talleres clandestinos donde trabajan personas en situación de esclavitud. Mientras tanto, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó a la cancillería argentina que investigue el asesinato y los hechos ocurridos aquel día.
La Plaza de Mayo es un espacio de visibilización, y como tal, es el lugar que han elegido distintos grupos sociales a lo largo de la historia argentina para instalar en la esfera pública sus demandas. La comunidad boliviana en Buenos Aires recién en los últimos años pudo generar una cierta repercusión social y una visibilidad de la comunidad hacia el resto de la sociedad, con las distintas movilizaciones que protagonizaron a partir de la llamada guerra del gas en 2003 ocurrida en Bolivia, y que terminó con la caída del presidente Sánchez de Losada. Y qué mayor visibilidad que un muerto. Un velorio público de un puñado de familiares, en el mismo espacio –una plaza de sepelios– que más tarde concentraría multitudes ante dos muertes tal vez más significativas en lo que hace a la vida política, pero muertes como la de Aguayo (sobre todo la de Ferreyra, por sus causas), al fin y al cabo. En este caso que comentamos, la demanda de la familia boliviana fue desautorizada por una referente con una autoridad ganada por años de lucha y con la potestad indiscutible de desautorizar a grupos que reivindican la tortura, la represión y el terrorismo de estado (pero resulta incomprensible que lo haya hecho con este caso particular); y, como plus, la demanda quedó invisibilizada gracias a los medios, que resaltaron otros puntos de los sucesos. Esa demanda que no dejó huellas en el espacio público, ni en los lugares del hecho, y tal vez ni siquiera en la memoria colectiva.
Doscientos años después del 25 de mayo los colores de las divisas que alumbra la Plaza de Mayo constituyen un auténtico papel tornasolado. La disputa territorial es puramente política y se debe jugar según esas reglas, que no por eso deja de lado el posicionamiento de fuerzas a través de los cuerpos. De hecho, el espacio público se toma, se ocupa, se pelea y se gana con el cuerpo. El derecho extra-jurídico (que comienza como un desvío marginal frente al orden impuesto por el estado) a establecerse en la plaza se ejerce con la movilización, su visibilización social y la posterior obtención de un capital político que logra instalar el tema en cuestión en la agenda pública. La familia boliviana que fue a velar a su ser querido lejos estaba de pintar de negro los pañuelos de las Madres, como ocurrió con los familiares de los militares muertos por las guerrillas en los setenta, liderados por Cecilia Pando. Las Madres seguirán siendo la punta de lanza de todas las manifestaciones que busquen justicia. Las huellas de los pañuelos sobre las baldosas, en tanto marcas de una lucha por una falta que se estructura como consecuencia del terrorismo de estado, en tanto marcas de esas muertes supuestas, son indelebles. Pero no como escritura de propiedad, sino como faro para el resto de las luchas populares, por más fragmentadas que estén (y justamente, los pañuelos siempre fueron un gran factor aglutinante). Hablamos de las eventuales voces de los sin-voz que toman el espacio público poniendo el cuerpo, a veces sin vida, para hacerse escuchar con un clamor pelado de justicia o con una denuncia contra los atropellos del estado, en el vórtice del remolino urbano y mediático.
El muriente
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Federico García Lorca, Alma ausente
Seiscientos nueve segundos para morir. Así consta en los resultados de los estudios tanatológicos que acaban de realizarme en el centro laboratorio Death ´O Clock. Decida qué hacer con sus últimos días, puntualidad inglesa hasta el último suspiro. Último peldaño del colosal interés por el autogobierno de la duración. El Just in time hasta el just no more tiempo. Ni el menor instante de contingencia escapa ya a la cauta observancia de la técnica médica. Si el parto tiene su fecha, ¿por qué la muerte no la suya? Conocer el día y hora de la muerte propia puede resultar insoportablemente terrorífico. Paralizante. Desesperante. Aunque también habilitante de un saber-qué-hacer con el tiempo restante. Espacio abierto a la satisfacción de los deseos que durante toda una vida quedaron postergados a momentos más propicios: dibujar espirales en el cielo planeando en ala delta sobre las sierras cordobesas, bucear el Pacífico en busca de juguetes perdidos, bajar emplumado y calzado en tacosaltos las escaleras del Maipo, estrechar la mano y rozar con las caderas el bulto de Rodrigo de la Serna, entrar a un banco gritando ¡arriba las manos, esto es una expropiación! Como también elegir el lugar adecuado para exhalar el postrer respiro, decir adiós a los seres queridos, brindarles un último consejo, mascullar insultos de manera impune en la cara de quienes nunca deberían haber nacido –ni, por ende, morido-, encargar la propia lápida, redactar el propio epitafio: aquí descanso yo y nadie más que yo. Pero cuando el tiempo habido por delante no es más que una humilde suma de escasos instantes, la elección sobre los modos de efectuar el tránsito hacia el más allá se reduce a unas pocas posibilidades, e incluso a una única cuestión: ¿qué hacer durante los últimos segundos de vida para que veintisiete años de indolencia cobren su merecida preeminencia? Resta apenas el lapso de un solo acto. Uno que sea lo suficientemente esplendoroso –no necesariamente decoroso, bien puede ser monstruoso- para desbordar en imágenes las portadas de revistas y periódicos. Que coloque de un soplo mi nombre desprendido de su cuerpo inhibido resonando en las bocas de comentaristas e interpretacionistas de considerable monta. Que obligue a indagar en una biografía indiferente las razones de semejante acción por sí sola elocuente. Acción polisémica y esquizofrénica cargada de perdigones de sinsentido que purguen las fronteras de lo increíble, cuando no de lo decible. Estrepitosa acción discordante de cualesquiera explicativas lógicas sobrecodificantes. Caótica acción que envenene las órdenes de reticulares urbes mediterráneas cercenadas de misterios esparcidos cual peces por los mares. Intensa acción promiscuamente abierta al mundo del espectáculo de artísticos despojos de glúteos desafectados. Cinematográfica ¡acción! que dé comienzo a la filmación de un thriller imposible de ser llevado a la pantalla sin antes resucitar al auctor protagónico de su póstuma ópera prima. No. No habrá nada de ello. Ya no queda tiempo. La muerte no espera. Impaciente ¡oh Muerte!, si cuanto menos dignificaras la inminencia de tu emergencia con un guiño complaciente para una acción urgente. Pero cuán sabia eres ¡oh Muerte! en no entregarte como mercancía a cambio de glorias magnicidas. Cálculos obscenos en la hora del destierro. Nadie mejor que tú sabe ¡oh Muerte! que el tendal de sobrevivientes no se deja engañar por pretendidas pompas refulgentes, obstinadas en disimular lo que no pueden ocultar: la astucia de la sinrazón. ¿Irreparabilidad de la pérdida irreparable? Tal vez o, simplemente, conformidad obligada con un devenir cero a-premiante. Sin premios ni festejos, sin coronas ni cortejos. Mas resta ensayar una última vía de expiación: escribir. Escribir un escrito que no soporte contención. Máquina testimonial que declare la guerra a la parodia de la conmiseración. Máquina testiga que me acompañe en la partida, que haga del lector un circunstancial amigo de viaje y de mí no un muriente sino alguien aún con vida. No entregaré sin más mis últimos instantes. Haré de ellos un sinfín de mundos albergue de múltiples existencias. Tan variadas como intensas. Escribiré y escribiré hasta agotar toda escritura que un cuerpo abrace en su premura. Resultará una plegaria cuyo tiempo de lectura pausada y atenta equivalga a los exactos seiscientos nueve segundos que al comenzar a escribirla consentía su anunciada abstención. Ni uno más. Ello es todo lo que puedo dar. Luego, el lector hará de mí un gesto inmortal
Nota-aclaración al anterior texto: El mentado escrito fue hallado sobre una de las mesas de la confitería Gran Victoria, ubicada en la esquina de Hipólito Irigoyen y Bolívar. Su autor, Gervasio Rivadaneira, murió por (d)efecto de una bala perdida, hallada escondida en su orificio ocular izquierdo, perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de la represión al levantamiento popular como respuesta al decreto gubernamental de confiscación a todo niña de sus chanchitos-alcancía para el pago de los aportes jubilatorios de sus señores patrones. La ausencia del punto final no se debe a un error de edición sino de cálculo: se estima que Gervasio Rivadaneira no midió el tiempo suficiente para el registro de aquel sutil aunque sublime signo de clausura, pereció antes de asentarlo. Este editor, responsable y respetuoso del difunto, se abstuvo de modificar aun el fragmento presumiblemente más insignificante del texto. Respecto a la evidente disparidad entre los tiempos normales de escritura y de lectura, se desconoce si Gervasio Rivadaneira escribía tan rápido como leía o si, en verdad, no llegó a concluir su alegato final y las últimas palabras fueron garabateadas cual Max Brod por el primer lector del autor, advenido (como en definitiva sucede cada vez / toda vez) co-autor de la obra: el mozo de la confitería Gran Victoria. La sangre de Gervasio –junto a la de los chanchitos-alcancía- fue la única tributada en aquellas jornadas de excepcional non-pleitesía. Sus familiares, amigos y compañeros rindieron culto a su performativa partida con la colocación de una baldosa que se obstina en ser lápida frente a las puertas de la confitería: Gervasio Rivadaneira, asesinado -en su debido día y horario- por la represión policial en la rebelión popular. Su cuerpo, mutante inmóvil como el agua que no corre, descansa y se descompone muy lejos de allí. (N. del E.)
Post-facio post-mortem: Un nombre y una fecha sobre una baldosa que quiere ser lápida y cementerio el espacio que la rodea, ya no en las afueras de la ciudad ni vergonzosamente resguardada de miradas mórbidas tras muros sacramentales, sino enclavada en medio del entramado urbano que en su anhelo por retener lo sido hace de la polis una gran necrópolis. Dos temporalidades y dos espacialidades distintas confluyen y conviven no sin conflicto en aquella intersección: el tiempo de la pérdida irreparable inscripto en la baldosa cual casillero de calendario póstumo y el tiempo de quien por allí transita sin bajar la vista ni prestarse a dejar flores; el espacio de la baldosa diferenciada entre tantas otras y el espacio del cuerpo asesinado que allí no descansa sino en los territorios especialmente construidos para la ocasión –diferencia radical entre los cementerios y las marcaciones memoriosas en el espacio de pública circulación: lo que en estos últimos se recuerda no es al muerto sino a la muerte, no a la persona sino a lo sagrado que en ella habita de impersonal. Aunque si así fuera, ¿por qué gravar en el cemento de la baldosa el nombre Gastón Riva y no tan sólo la inscripción que se lee debajo: “Asesinado (/a) por la represión policial en la rebelión popular del 20/12/01” –uno/una/alguien/cualquiera-? Semejante ejercicio de memoria tal vez no requiera excribir el nombre del políticamente asesinado (¿todo asesinado es político?, ¿y todo muerto?) sino sumergirse en la brecha que separa al ser querido y recordado de quienes dolosamente –ya no melancólicamente- cosen su desgarro en recordarlo. Tal brecha insalvable entre quienes en vida recuerdan y quien sin paz descansa en sus recuerdos se yuxtapone al sumidero abierto por la propia muerte: ruptura inasible e irremediable de la que ninguna baldosa enlutada podrá jamás dar cuenta, ni testimoniar la potencia del pensamiento intrínseca a la forma-de-vida de quien ya no se encuentra sino descompuesto en la profanación de su tumba.
Nota: este trabajo (indisciplinado) de hechura comunal está dedicado a la memoria del comisariado político de instrumento. Agradecemos, asimismo, las fotografías de Nayla Luz.











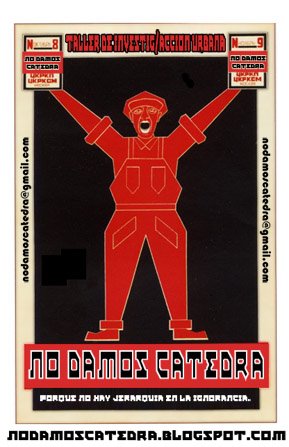


No hay comentarios:
Publicar un comentario