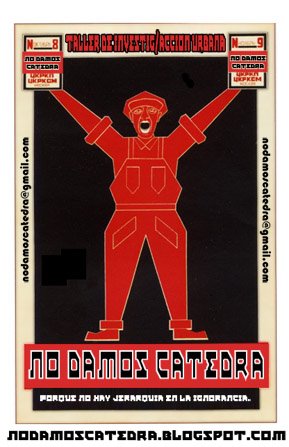Conocí el edificio de Santiago del Estero el año pasado. Después de una de las primeras asambleas que se hicieron en Ramos, algunos estudiantes de Comunicación nos fuimos al futuro edificio único. En Trabajo Social no eran muchos y había que “ponerle el cuerpo a la toma”, como decían los chicos en aquel entonces.
Caminábamos por Franklin, con un par de compañeros, cuando uno se dio cuenta de que solo tenía dos pesos.
–Y después me tengo que volver a mi casa –dijo.
–Ma’ sí, tomemos un taxi –respondió el otro.
–¿Vos sos bobo? –le dijo el primero–. Te digo que compré unos apuntes y tengo dos pesos nomás.
–Yo tengo cinco –contestó–. ¿Vos? –me preguntó.
–No sé, dos o tres también.
–¿Con cinco pesos vamos hasta Constitución?
–¿Cuánto hace que no te tomás un taxi?
–No sé… Cuando era chico me corté una mano y mi mamá me subió a uno, pero creo que no lo pagamos.
Desde un costado, una chica nos dijo que no importaba. Somos unos cuantos: hablamos con los del subte y nos dejan pasar. Buenísimo.
Después de hacer combinación entre la línea B y la C, nos bajamos en la estación Independencia. Caminamos por Lima y doblamos en Carlos Calvo. En la esquina de la Facultad, de la mano de enfrente, hay un kiosco que dice Wi-fi. El “problema” es que al kiosco no se puede entrar, ni hay mesas para que uno se siente. Qué loco, ¿no? Debe ser para que se conecten los que tienen teléfonos inteligentes, mientras se compran unos chicles.
Tengo que confesar que, al entrar, el futuro edificio único me impactó. No había carteles (¿no se puede manifestar ideas políticas sin saturar de afiches el espacio público?) y el piso estaba impecable. ¿Será muy pro querer/pedir/intentar que se cuiden los espacios comunes, de manera que inviten al intercambio y al debate? Dijo Voltaire hace mucho tiempo: no comparto tu opinión pero ofrecería un hígado para defender tu derecho a expresarla, mientras no lo hagas en las paredes de la Facultad.
Después de caminar un poco por el edificio, pude comprobar algo muy importante: los inodoros estaban desinfectados; mis “nalgas” iban a poder entrar en contacto con la tabla sin temor a contagiarme de algún hongo mal habido. ¿Será muy pro querer/pedir/intentar sentarme en un inodoro de la Facultad sin contagiarme de hongos? ¿Será muy pro preguntarme todo el tiempo si lo que pienso es muy pro?
Estábamos en que, hace un año, fui a Constitución a “ponerle el cuerpo a la toma”. Eran las semanas en las que hacíamos blogs para “difundir los reclamos”, como se decía en aquel entonces. Es para celebrar que ahora sean para contar las primeras impresiones que tenemos del edificio único, y no para pelearnos entre nosotros. Porque, como dice el sentido común –que es el mejor de los sentidos–, si todos tiramos para el mismo la, arañamos un 440.
La noche que conocí el edificio de Santiago del Estero comimos pizza de Ugi’s. A diferencia de Ramos –donde los chicos y chicas de La Barbarie cocinaban para “tomadores” y “tomadoras”–, en Constitución no había cocina ni gas. Creo que no estuvo bien: los fondos del Centro de Estudiantes se usaban para pagar pizzas de Ugi’s. Esos 0,001 pesos que nos cobraban de más en cada apunte fotocopiado, fueron a parar a los estómagos de quienes pasamos esa noche en Constitución. Igual, no tengo remordimiento. A diferencia de lo que se piensa, fue precisamente para acabar con este flagelo –para combatir la dilapidación de los fondos del CECSO– que algunos decidieron construir un comedor. En aquel entonces, me pareció una buena idea.
Cuando me pongo reflexivo, pienso que las comunidades de cada facultad mantienen su edificio a imagen de cómo piensan la sociedad en la que viven. Si ustedes se fijan, en Ciencias Económicas, donde ignoran La ideología alemana y El capital, son los pisos superiores los que sostienen la planta baja.
En Sociales, conocemos de pe a pa la relación entre la base y la superestructura; es por eso que el futuro edificio único es tan sólido. Pero, en otros aspectos, hacer una sede a imagen de la forma en que pensamos la sociedad en la que vivimos nos creó algunos problemas. No sé si fue por la influencia de los estudiantes y los profesores de Sociología –no quiero ser prejuicioso–, pero me parece que sobreestimamos la utilidad de la estadística. Este año ya no curso, yo no las vi. Pero –según me contó un compañero– había aulas que eran muy amplias, por lo tanto, pusieron un durlock y, donde podía cursar una comisión, ahora pueden cursar dos. En las aulas originales había un par de aires, para combatir el calor, y unas cuantas estufas, para paliar el frío. (¿Los estudiantes de Sociales no nos merecemos cursar con una temperatura propicia para estimular el pensamiento?). El problema es que los aires y las estufas estaban en las mismas “paredes laterales”. Ahora, me dice mi compañero, hay aulas que tienen dos aires y unas cuantas estufas, y aulas que no tienen ni unos ni otras. Es cierto, si bien es bueno cursar con un clima propicio, el calor artificial de una estufa puede imitar, pero no puede igualar el calor del sol. El “problema” es que, en algunos salones, también falta el switch para prender las luces, porque está en el salón contiguo. Las estadísticas nos dicen que por cada dos aulas hay dos aires y cuatro estufas. Sin embargo, en la realidad, algunas comisiones van a tener más de lo que precisan y otras van a tener menos: una metáfora del sistema un poco desigual en el que vivimos. Ahora que lo pienso, posiblemente quienes decidieron poner los durlocks lo hicieron para recordarnos esas desigualdades. Para recordarnos, precisamente, que las ciencias –y, sobre todo, las ciencias sociales– no están separadas de la “realidad” en la que se insertan.