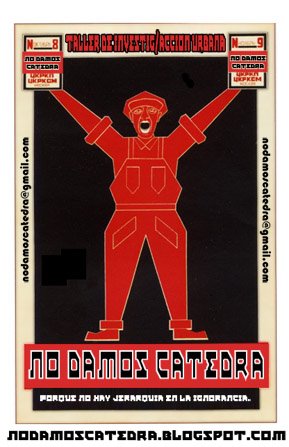viernes, 27 de marzo de 2009
Pequeño pensamiento plácido nº 1 - Georges Perec
Cualquier propietario de un gato dirá con razón que
los gatos viven en las casas mucho mejor que
los hombres. Incluso en los espacios más horriblemente
cuadrados, saben encontrar los rincones propicios.
Perec, Especies de espacios.
Acerca de Donna Haraway
A lo largo del texto se establecen dos identidades definidas por un “Nosotras” – mujeres a quienes se les prohíbe no tener un cuerpo o poseer un punto de vista o un prejuicio en cualquier discusión. Y un “Ellos” – científicos y filósofos masculinistas, aquellos que se posicionan en la “objetividad”.
La autora pone en cuestión la relación naturalizada entre las prácticas de conocimiento que se denominan así mismas como objetivas, y la masculinidad. En ellas lo femenino tomaría el lugar de lo subjetivo, lo interesado, aquello que no puede borrar su subjetividad en el proceso de conocimiento. En este planteo sostiene “se nos prohíbe no tener un cuerpo o poseer un punto de vista o un prejuicio en cualquier discusión”. No tener un cuerpo aquí es estar en un no-cuerpo habilitante de juicios objetivos. La lectura de la autora sobre el campo académico describe ese no-cuerpo objetivo, lugar de partida del conocimiento objetivo, como el cuerpo masculino. La subjetividad masculinista, occidental, en el centro de la escena, se dice así misma como fuente de objetividad y borra las huellas de su particularidad. A esto Haraway opone el “nosotras”, mujeres portadoras como lugar, cuerpo, que se reconoce como tal, que no niega su posición para afirmar algo sobre el mundo, para realizar prácticas de conocimiento, sino que reivindica tal posición a partir de la cual se funda un “objetivismo feminista”.
La disputa por la objetividad es la disputa por el lugar en el que se producen verdades. El poder de poner los limites, establecer cuales son las pautas y bajo que modalidades se producen enunciados verdaderos en determinado campo académico. Haraway produce un quiebre con esa disputa y de tal quiebre se desliga su particularidad teórico-política. Haciendo genealogía de la verdad –porque llamarlo “genealogía de la ciencia” sería estar parado en el siglo XIX– podríamos afirmar que los procesos de modificación de los modos en los que los enunciados se inscribían en determinados ordenes discursivos y circulaban “en la verdad”, es la historia de los modos en los que se ha disputado ese topos de verdad. Haraway produce un quiebre, decíamos, al describir los modos en los que tal lugar es disputado y al introducir el “objetivismo feminista” como disruptivo respecto de tal disputa. Su posicionamiento teórico no viene a plantear un nuevo objetivismo que modifique el orden de fuerzas respecto del objetivismo masculinista, sino que viene a trastocar los modos en los que aquello que se dice como verdad u objetivo es constituido.
El diagnóstico del cual parte Haraway lo podemos leer a partir de conceptos foucaultianos como “valor de verdad” en la siguiente cita: “lo que tiene la etiqueta de conocimiento es controlado por los filósofos que codifican la ley del canon cognitivo”. Sin embargo aquello a lo que Haraway otorga voluntad –“los filósofos”, “los científicos masculinistas”, etc.- no puede ser considerado en esos términos bajo la noción de discurso de Michel Foucault. No hay en sus conceptualizaciones sujetos que actúen bajo voluntad de sí mismos sino sujetos en el discurso. Tal caracterización de un nosotros y un otros parecería estar cayendo en nociones de sujeto que mantienen la idea de un sujeto de la voluntad y deja por momentos afuera la idea de un sujeto atravesado por regimenes de disciplinamiento. Sin embargo, esto que resalta en este punto del texto se modifica hacia el segundo apartado del capitulo: el lugar desde el que se realizan las prácticas es siempre un lugar particular, y la ilusión objetivista del no-lugar (utilizamos aquí no-lugar no como concepto sino como negación de lugar, simplemente) es denunciada para pasar a pensar la objetividad como el reconocimiento del lugar propio a partir del cual se configura un conocimiento situado.
Y es que este movimiento de definición sobre qué tipo de subjetividad está trabajando Haraway es lo central del texto. Su búsqueda de un objetivismo feminista es claramente una apuesta política que supone la negación que ella misma explicita: negación de un objetivismo que llama de la masculinidad, asociado a la idea de ciencia como instrumento neutral de conocimiento del mundo; y por otro lado, negación del relativismo como otro modo de totalización. Esto implica la necesariedad de trascender el “mostrar la contingencia histórica radical y los modos de construcción para todo.” Frente a lo cual su proyecto epistemológico (es decir teórico, es decir político) radica en “lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical para todas las afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores, una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias ‘tecnologías semióticas’ para lograr significados y un compromiso con sentido que consiga versiones fidedignas de un mundo ‘real’, que pueda ser parcialmente compartido y que sea favorable a los proyectos globales de libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento y de la felicidad limitada”. La preocupación de Haraway es claramente por un modo de conocimiento que logre al mismo tiempo constituirse en proyecto político, crítico incluso de si mismo, produzca conocimientos situados y niegue la posibilidad de conocimientos objetivos universales y eternos. No es menor la tarea.
¿De qué manera pretende la autora lograr semejante empresa?
Partir de una posición reconocida como tal resulta fundamental en la construcción de un conocimiento situado. Tal conocimiento debe reconocer sus “posiciones de sujeto”, debe poder dar cuenta de ellas, reconocerse en ellas, asumirlas como propias o no y a partir de ese lugar particular generar conocimiento.
Los sujetos productores de conocimiento tienen en su posición no un punto neutral del cual partir sino ya una prótesis. El lenguaje y el cuerpo son las dos matrices posibles de reflexionar sobre la cuestión, ambas prótesis, ambas construidas semióticamente.
De esta forma, sostiene Haraway, “la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete trascendencia de todos los límites y responsabilidades, para dedicarse a una encarnación particular y especifica. (…) solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva.”
Se le puede plantear a la autora un cuestionamiento en torno al uso del concepto de “objetividad” y al de “racionalidad”, al que niega como algo posible en algunos pasajes y luego utiliza como concepto, como si no lograra despegarse de la “racionalidad” como un modo de conocimiento del mundo. Su modo de salvar esto se centra principalmente en la idea de conocimiento situado, es decir que el objetivismo feminista o la racionalidad feminista se diferencian de la que se postula como verdad al no pretender conocimientos trascendentales sino conocimientos parciales. De todas formas mantiene el apego con los términos, seria interesante que hubiera trabajado nuevas conceptualizaciones en torno a estos dos grandes significantes. Es llamativo como la búsqueda de otro modo de conocimiento que reconozca las posiciones de sujeto desde las que se enuncia siga manteniendo el uso de esos significantes. ¿Por qué el feminismo modifica de tal modo elobjetivismo que lo torna un nuevo concepto, que escaparía a la idea de verdad eterna? ¿Por qué no inventar un nuevo concepto?
Otra de las cuestiones que parecen no terminar de cerrar en el texto son las relativas al lugar desde el que hay que posicionarse para producir conocimiento. Es importante su aporte en el sentido de sostener la necesidad de reconocerse en un lugar desde el que se mira, sin embargo, al privilegiar el punto de vista de los subyugados parece estar suponiendo, por un lado: una concepción de poder que puede situarse en un lugar y ejercerse sobre otros que serian en este caso los subyugados; y por otro: que de acuerdo con esa concepción del poder existen sujetos que son subyugantes, es decir, que realizan efectivamente el poder, como voluntades operadoras de este.
Haraway produce la aclaración sobre los puntos de vistas de los “subyugados” para salvar el romantisimo de la frase: no son ni inocentes –los puntos de vista- ni son producto directo de su condición de “subyugados”. Pero sigue suponiendo que hay algo que se puede asir como “subyugado”, con lo que la idea de microfísica del poder de Foucault no puede estar de acuerdo. En este sentido, a pesar de la aclaración y el pedido de cuidado en torno a esta idea para no caer en romanticismos, sostiene que tales posiciones “prometen versiones transformadoras más adecuadas, sustentadas y objetivas del mundo.” Lo que supondría una especie de esencia derivada de la condición de subyugación que determina visiones más “objetivas del mundo”.
Es evidente que el no abandono del concepto “objetividad” no es casual. Su preocupación epistemológica está puesta en todo momento sobre la producción de conocimiento objetivo, aunque sea un objetivo otro. Lo que parece ver como riesgo la autora es el “relativismo”: “manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente estar en todas partes”. Lo que se podría plantear aquí es si la crítica al objetivismo masculino y al relativismo debe suponer una salida hacia otro tipo de objetivismo, y si aquello que se denomina objetivismo feminista es efectivamente un modo de saliste del objetivismo y salvaguardarse del relativismo.
Traído desde Práctica discursiva.
Las memorias de los memoriosos
La memoria, como el ser según Aristóteles, se dice de muchas maneras. Es decir: la memoria se dice de muchas formas posibles. Pero, como el ser, siempre se dice, es decir, es ser en el lenguaje, memoria en el lenguaje. No hay otra forma de hacer memoria, de traer el pasado al presente, pero siempre desde un presente que lo reactualiza, que lenguajeramente, desde un lenguaje que -como el más aplicado de los hijos de la madre humanidad- vuelve imposible el acceso a eso que vanamente se intenta asir pero que sin embargo no deja de representarse, de mirar desde todos los costados posibles en que algo que no se muestra a la vista se deja ver a los sentidos. Por eso, re-cayendo en el lugar común de lo inter-trans-multi-disciplinario, sin que los tres sufijos resulten intercambiables, es que no es in-diferente que el pasado reciente argentino, durante años dominados por las dictaduras de la memoria y la historia, haya comenzado, de diez años a esta parte, a ser disputado en su re-pre-sentación por otros géneros y desgeneramientos: no sólo la literatura –los cuentos y las novelas- sino, también, la pintura, la fotografía, el cine, la escultura.
Imagen traída desde acá.
miércoles, 25 de marzo de 2009
Apuntes sobre Donna Haraway
Frente a la idea de objetividad como imparcialidad que instituye la ciencia, el texto de Donna Haraway vincula la objetividad con la parcialidad. La opción que ella propone es la de un conocimiento situado, ligado a las condiciones en que fue producido. El reconocimiento que éste hace de su propia particularidad le permite explicitar desde dónde es enunciado, sin que ello implique una renuncia a participar de lo verdadero.
Es la idea de verdad lo que se está repensando. Una ciencia que reconozca la muerte de dios tiene que renunciar a la voluntad de absoluto. Dios no importa, lo que se abandona es el amparo en un algo trascendente, que sostiene estas contingencias que somos y da sentido. Lxs que quedamos abandonadxs somos lxs abandónicxs. El conocimiento situado es hijo de esa muerte, basado en una concepción de verdad no como trascendencia sino como “encarnación particular”. Verdad como justicia con una determinada experiencia de mundo.
Esto supone una práctica enunciativa que no se limita a decir sino que debe decir y, a la vez, decirse a sí misma. Todo el estructuralismo recae críticamente sobre esta capacidad del sujeto de decirse. Como sabemos, uno no puede decir todo lo que es. Pero ningún discurso puede agotar todo el ser de alguien. Si lo pensamos como proceso y no como cosa, el ser es por excelencia lo que no puede ser dicho. Lo que es esta siendo y, por ende, toda fijación en el discurso va a ser incompleta.
frente a lo queestásiendo
la palabra es pobre e inútil
como un cacharrito viejo
por el que se filtra el agua
El problema del estructuralismo es, una vez más, suponer que la totalidad se puede reponer. Si nos deshacemos de la ilusión de absoluto, el hecho de que el sujeto enunciador no pueda acceder a la totalidad de la situación de enunciación no invalidaría el ejercicio de localización (“soy feminista, norteamericana, negra”, era el ejemplo que ponía M., “soy estudiante de Sociales, posmoderna, confundida…”, etc).
Creo que el mayor problema con la propuesta de conocimiento situado está en otro lado. Hasta acá pareciera que “situar” un conocimiento es simplemente cuestión de enunciar las condiciones desde las que se lo produce, como si se tratara de condiciones “objetivas”, en el sentido de la ciencia tradicional: condiciones que son tales para cualquiera que las mire. Esa sería una contradicción insalvable para este pensamiento.
La cuestión esta en la relación entre ser y lenguaje, porque no hay un ser que fluya por fuera de esa palabracacharritoporelquesefiltraelagua. No hay naturaleza extrasemiótica a la que remitirse. Pero, si no hay grado cero de la subjetividad y estamos constituidxs por el lenguaje, entonces ¿por qué no puede haber significante que exprese lo que somos? Quizás sea porque no hay esa relación de exterioridad entre ser y sentido. El sentido tiene tan poca fijeza como el ser, es proceso continuo, magma.
Pero hay lo fijo, el código, lo conjuntista identitario creo que lo llama Castoriadis. Y pienso que eso es producto de procesos de fetichización, de formas reificadoras de habitar el sentido que nos damos las sociedades. No sé, a este punto necesito mucha ayuda.
Volviendo al cauce, esa misma mirada con que se ve al sujeto, despojada de certezas trascendentales, se aplica también al mundo. Si las condiciones en que producimos conocimiento son aparatos semióticos, si no hay nada en ellas de universal, eso colocaría al sujeto del decir en una cadena hermenéutica infinita, por la cual debería no sólo definir cuáles son las condiciones desde la que produce su discurso, sino también cuáles son las condiciones desde las que define las condiciones desde las que produce su discurso como las define y, luego, cuáles son las condiciones desde las que define las condiciones a partir de las cuales define las condiciones desde las que produce su discurso…
No sé si lo interesante sea buscar la salida al embudo interpretativo. La cuestión es dónde se detiene la exigencia de “situación” del conocimiento que se produce. Y me parece que lo que se pierde en la resignación de la infinitud se puede apropiar en la riqueza de la contingencia. Porque, de hecho, esa idea del enunciador en la penosa persecución del más allá de su decir se basa en una concepción abstracta del discurso, como unidad separada, delimitada.
Pero ese más allá esta también en él. Si el sujeto significa el mundo es en y sólo a partir del tejido semiótico que habita. Situar el saber que producimos implica, entonces, desentrañar los significantes que constituyen nuestra propia práctica, los discursos que somos, siempre muchos, siempre incompletos, siempre siendo otros.
martes, 24 de marzo de 2009
Transitar, viajar, circular
Otra vez las agujas del reloj se alinean en posición vertical, cuando el subte de la línea C termina su recorrido en la estación Retiro. El coche se detiene en el andén opuesto al de la vez anterior, las puertas se abren y salgo al pasillo empujado por el resto de viajantes, ansiosos por asomar la cabeza fuera del vagón. Me encuentro en el andén que Franco me señalara como su lugar de descanso, allí donde los pibes duermen, detrás del cartel de NO PASAR. Me llama la atención la cantidad de mujeres embarazadas que se encuentran allí sentadas –deben ser por lo menos unas cinco o seis-, sobre el banco de cemento que corre en paralelo a la pared, mientras algunos nenes de no más de cinco años corren y juegan a su alrededor. Sobre aquel mismo banco, por detrás de un cártel publicitario de una empresa de call center o de un medicamento que todo lo cura, brotan unos pies calzados con zapatillas deportivas, sucias, rotas y desatadas. Sin detener la marcha, giro la cabeza hacia atrás para ver si se trata de alguno de los pibes con los que había entablado conversación la vez pasada. Las manos del durmiente le tapan el rostro, como si no quisiera que lo reconozcan. Su cuerpo largo y flaco me induce a pensar que tal vez se trate de Antonio, aunque para comprobarlo debería interrumpir su sueño.
Al llegar a las boleterías, en el lugar en que conocí a Marcos pidiendo monedas, dos adultos vestidos de azul lucen gorra con insignia. ¿Tendrá algo que ver la ausencia del primero con la presencia de los segundos? Entre los transeúntes, que corren de un lado al otro sin detenerse, algunas mujeres y niños ofrecen un periódico –aquel que suelen entregar gratis en muchas estaciones- al grito de “La Razooon a voluntaaa”. Según parece, sin voluntad no hay razón: el grito de venta me hace acordar a El Maestro Ignorante de Jacques Rancière, quien decía, haciendo de la máxima kantiana una herramienta, somos voluntad servida de razón. Volviendo a la estrategia de supervivencia, la venta de lo gratuito me induce a pensar en los modos en que, lo que para algunos carece de valor, es por otros reapropiado como medio de subsistencia. Similar situación la del cartoneo o la de los ya viejos botelleros, lo cual no tiene nada que ver con la reapropiación capitalista de aquello que intenta extraerse a los flujos del capital, pero en algún punto se le parece: y es que en el capitalismo post-fordista todo se recicla, nada se desperdicia, desde la remera con la cara de Lenin hasta la basura del vecino.
Subo la escalera hacia la calle, aquella que desemboca en Plaza San Martín. Camino por el espacio verde y público intentando encontrar a Antonio o a Marcos o a Franco, o a alguno de los pibes que suelen andar por ahí: sólo transeúntes que cruzan la plaza hacia la estación Mitre. Dentro del viejo edificio, sentados sobre cada una de las paredes de cemento que interceden entre boletería y boletería, pibes y pibas –muchas de ellas con bebés en brazos- extienden la mano abierta hacia delante, palma para arriba, y balbucean “una moneda por favor”. Son muchos, al menos uno por cada ventanilla, más unos cuantos dando vueltas, observando con desparpajo a los transeúntes que pasan, soportando miradas de reojo que expiran dejos de lástima, miedo, curiosidad y asco. Las boleterías son los espacios de circulación de las posibilidades de viaje, de acreditación de viajantes por medio de la adquisición de boletos. A ellas se dirigen los transeúntes para adquirir, por medio de la puesta en circulación de su dinero, el boleto que los acreditará como viajantes legales, entre quienes se mezclan los polizones que, por alguna u otra razón, no pagan el permiso que los habilita para el viaje. A ellas se dirigen también los pibes y pibas a solicitar el sobrante del pago de acreditación, el vuelto por la compra del boleto.
El transeúnte deviene viajante al momento de cruzar la barrera –tanto real del molinete como simbólica del boleto en tanto medio de acreditación- que separa los espacios de libre tránsito de aquellos en que éste se vuelve restringido, se vuelve viaje. El tránsito no requiere acreditación ni permiso, o al menos no en tanto no esté limitado por la privatización del espacio, ante lo cual deja de ser tránsito. Éste es el desplazamiento libre de los cuerpos por el espacio público vuelto espacio de tránsito –bien podría ser otra cosa en tanto lo que allí acontezca sea también otra cosa: un debate político como expresión de ciudadanía o la constitución de intimidad como emergencia de habitación. Los sujetos devienen transeúntes al desplazarse libremente por el espacio. El transeúnte es un sujeto nómade, desterritorializado, no es sujeto del espacio que transita en tanto no está sujeto a él. No alcanza a establecer relación de pertenencia alguna con el espacio, en tanto y en cuanto no pertenece a éste ni éste le pertenece: el espacio público es de todos y, por ende, de nadie. Es el limbo al que iban a parar las almas de los niños no bautizados antes de ser abolido por la Iglesia; el éter, ahora simple vacío, por el que transitan los astros.
El tiempo –relativamente intrínseco al espacio y sólo analíticamente escindido de aquel- deviene, en el espacio de tránsito, temporalidad inaprehensible, líquido que se filtra por entre los dedos. En el espacio de tránsito es siempre tarde –temporalidad tardía-, ya que como tiempo del por-venir, su sentido está puesto en un momento otro que el instante en el que se transita. Éste, el sentido de la temporalidad tardía, se encuentra circunscrito por el lugar de llegada, de arribo, el cual continua y temporalmente está siempre adelante.
El viaje es producto de la privatización, pero no del espacio, sino de la relación de éste con el tiempo: lo privatizado es el desplazamiento de un punto a otro del espacio en un tiempo menor al requerido por el tránsito, es decir, por el desplazamiento sin boleto o acreditación. El viaje es la posibilidad de llegar antes, la temporalidad tardía del tránsito es su condición de posibilidad. El viaje se paga, se compra, y más cuesta cuanto más trayecto se viaje, lo cual, claro está, implica también más tiempo, pero el valor del boleto es predeterminado por la cantidad de espacio ha recorrer –ha recorrer debido a que el permiso debe siempre adquirirse ex ante del viaje-, y no por los minutos ha viajar.
Respecto a la circulación, ella requiere de una serie de condiciones –por ejemplo: la condición del dinero como prostituta universal- que permitan un movimiento constante. Refiere, como la palabra lo indica, a aquello que se desplaza en círculo: lo que entra en circulación lo hace en un punto cualquiera del espacio, el cual no afecta su condición de cosa circulante, y luego retorna a éste que ya no es el mismo que antes sino que es otro, como los dos extremos de un hilo que se juntan luego de rodear un perímetro, la circulación de los planetas alrededor del Sol, el flujo de capitales líquidos, el eterno retorno nietzcheano o la revolución en términos físicos. La temporalidad de la circulación es otra que la del tránsito: ésta no cuenta con un punto de llegada así como tampoco de salida, es temporalidad indefinida. La circulación es constante y variante, no tiene un adelante y un atrás, un más temprano y un más tarde. Cada momento de la circulación es una nueva multiplicidad inmedible respecto a la que la precede y la que la prosigue, e incluso también respecto a sí misma: como las partículas de un átomo en movimiento, cuyas probabilidades de medición requieren de la negación, justamente, de su propio movimiento. Los transeúntes transitan hasta y por la estación, ponen en circulación dinero que vuelve en calidad de permiso de viaje –boleto- y luego viajan, en línea recta, de un lugar de salida a otro de llegada, a no ser que se pierdan en el flujo continuo y variante de la circulación, como aquel del cuento de Cortazar Texto en una libreta.
Allí me quedo, apoyado contra una de las paredes de la estación, observando la escasa y prácticamente nula comunicación, que dura lo que dura un instante, entre los pibes y los transeúntes que pasan. Creo reconocer a una de las pibas sentadas sobre los bloques de cemento, carga un bebé en brazos y se mueve de atrás hacia adelante en forma compulsiva, como si fuera una mecedora que alguien empuja. Tiene la mirada perdida, con un brazo sostiene al bebé para que no se caiga y con el otro suplica alguno de los vueltos que el vendedor de boletos entrega a los viajantes. Es la piba embarazada que la vez anterior vino conmigo y los pibes a fumar a la plaza. Ella no me ve, ni parece percatarse que alguien, apoyado contra la pared, no deja de mirarla. Ella mantiene la mirada perdida y su movimiento incesante. Un grupo de cuatro pibas pasan delante mío, caminan en hilera de mayor a menor, la más grande aparenta tener unos doce años, la que marcha última, descalza, no más de siete. Llevan las cuatro unas bolsitas de pegamento. La que encabeza el grupo se detiene y, tras ver la bolsa de la más chiquita, le pega un cachetazo en la nuca y la reprende en forma interrogativa: “¿Qué hacés jalando vos pendeja?”, demostrando ser la más grande y, por ende, aquella con más experiencia en la cuestión. Luego continúan las cuatro su marcha zigzagueante por la estación.
Antes de irme del lugar, doy una última vuelta para ver si encuentro a alguno de los pibes con quienes había estado hablando la vez anterior. Paso una vez más cerca de las boleterías y la piba embarazada que manguea monedas levanta la cabeza, me mira, deja de moverse en forma compulsiva, parece haberme reconocido. Me acerco a ella y la saludo.
– ¿Cómo va?
– Bien.
– ¿Y tus amigos?
– No se, no los vi.
– ¿Los jodieron mucho los canas la otra vuelta?
– Nah.
– ¿Cómo te llamabas vos?
– Florencia.
– Bueno, te dejo, suerte, nos vemos.
– Chau.
viernes, 20 de marzo de 2009
Postal del poder
Las callecitas de Ayacucho tienen ese qué sé yo. Un saber en realidad ajeno, que organiza el espacio, pero del cual podemos reapropiarnos. Ese saber que, como dijo Michel "Torino" Foucault, y simplificando, es poder. En nuestro divagar por la urbe rural del sur de la provincia de Buenos Aires, intentamos atender a los detalles benjaminianos, a los fragmentos que delatan grandes constelaciones, esos relámpagos de indeterminación (o sobredeterminación, según cómo se lo vea) que iluminan verdades fugaces y escurridizas.
Era de prever que caminando por una calle que se llama Poderoso nos íbamos a topar con algo. Antes de pensar si el nombre de la calle era un homenaje a un buque, al koinor, o a aquella persona que se ufana de su investura de poder, Ayacucho, tierra de muertos en quechua, nos regaló una señal de que la tumba de los poderosos está en constante proceso de excavación. El poder, o Poder, aunque no lo veamos, siempre está. Pero cuando lo vemos, cuando lo sorprendemos en un flash inasible, puede mostrar y expresarnos sin quererlo sus debilidades. La microfísica a flor de piel nos hace preguntarnos, ¿quién tiene el poder: he-man(/she-ra) o it-town? Personal o impersonal, impartido por los que lo ejercen o subvertido por quienes se lo apropian y lo desvían de su cauce controlador y pretendidamente ubicuo, esa red de poderes en tensión se manifiesta en números que nombran propiedades, nombres que numeran calles y espacios planificados para ser transitados de una manera ordenada por cuerpos no dóciles, pero sí perdidos en una ficción impuesta. Sin embargo, esa trama también se expresa en todos los usos y abusos que podemos efectuar sobre un espacio dado y cuyas directrices podemos hacer estallar en su continente como una botella devenida molotov.
Los números que pretenden ordenar un oasis de cemento en un desierto de pasturas y los nombres que se extienden sobre las calles de un pequeño felpudo asfáltico que bienviene a la pampa, se diluyen en la resistencia corporal, en la crítica que ejerce el libre albedrío. Así nos debatimos entre la literalidad y lo metafórico que exuda la composición de una placa numérica que se cae y un nombre apuntalado precariamente. El significado es equívoco como todos, pero la ciudad letrada, como la llama Ángel Rama, en su afán de ordenamiento, deja entrever sus falencias a la hora de aspirar al control absoluto. Estos tropiezos del poder se traducen en resquicios de poesía que, a veces, pueden liberarnos brevemente de las cadenas de la brújula. Y esas experiencias reales pueden permitirnos crear nuestras propias ficciones para ponerlas en común, en una especie de mito destructor refundante.
Tachas un sábado a la tarde, por Plaza Pizzurno
Si en el presente año abundarán las tesinas sobre el msn y cómo este, a partir de apodos y subapodos, subjetiva al apodado-subapodado y construye comunidades de pertenencia aún más reales que lo presuntamente ilusorio de toda comunidad, en cinco años chorrearan las tesis sobre el tachismo. El tachismo, para horror de femonólogos, es la copulación –cuidadosa, digna de una planificación familiar de peor suerte- de los significantes taxista y fascismo. Es difícil, cuando una sociedad eligió en menos de diez años a personajes tan progresistas como De
De no haber sido porque lo hizo sin necesidad de enterarse de este desfavorable acontecimiento, el autista de Deleuze se hubiera pegado un tiro –o hubiera tomado una pastilla de cianuro- de haberse enterado que una profesión -¿u oficio?- que se encuentra en permanente movimiento –como si la principal de las enseñanzas trotskistas fuera una biblia para ella- conforma el bloque más sólido del ya amurallado reaccionarismo porteño. Citando al hermoso de Pauls –Alan, obvio, jamás Gastón, Nicolás o al ignoto cuarto hermano-, el conservadorismo, como el pasado, es un bloque. Una, como a un amigo que sabe que difícilmente vaya a modificar los ribetes más insoportables de su personalidad, lo toma o lo deja. Pero, sin atención a lo matices, siempre en bloque. Como una experra tituló una biografía sobre el líder de la organización a la que pertenecía, a todo o nada.
El tachismo, futuro objeto de investigación de an-metodológicos humanólogos, plantea varios interrogantes. ¿Por qué será que, estando la vaca atada, el ternero no se va? ¿Por qué es precisamente este sector de la sociedad el que logra sintetizar conservadurismos que exceden vastamente el habitáculo de las cuatro puertas negro-amarillentas? ¿Qué tiene que ver, en esta síntesis, los hecho carne hábitos tax-istas?
Cuando una se sube a un taxi, además de –respetuosamente- saludar con un debido buen día o buenas tardes al tachero –elemento militante del movimiento del tachismo-, lo primero que realiza, aún antes de dejarse engatusar por ese microclima extraño que construye todo taxi, es indicar el destino –es decir: el camino- que ese viaje, cuyo punto de partida es todo lo que conocemos, poseerá. Podrá objetarse, tan rápidamente como las compresiones –o sea: justificaciones- arendtianas del nazionalsocialismo de su maestro, que, además del punto de partida, una también conoce el punto de llegada, porque de hecho es una misma la que le indica el destino al taxista –no lo olvidemos: infiltrado del tachismo en un país de cuyas arcas pretende financiarse la construcción del EstadoNación de su secta-. Sin embargo, como seguramente se habrá notado, hay algo que media –medianamente bien- entre el inicio del viaje y su final, entre el punto de partida y su destino. Eso que medía, podría argüirse con el despiste propio de todo filósofo –algo habrá que reconocerle a Hanna Arendt o, como lo pronuncia la campestre Carrió, Anna Harendt-, es el mismo viaje, la misma experiencia extraordinaria –y por lo tanto no susceptible de hacer-tener experiencia- del viaje. Sin embargo, lo que está en el medio, no es el viaje. Reformulando: el viaje, inevitablemente, forma parte del entre entre un punto y otro, es la conexión que –cual regla de las que nos obligaban a usar en la primaria- se extiende entre un lugar y otro. Aún así, lo que está en el medio, lo que conforma la temeraria penetración del movimiento del tachismo en la sociedad porteña, forma parte del viaje pero no es el viaje, es la parte que continúa siendo parte a pesar de su pertenencia a un todo.
Cuando los jóvenes universitarios franceses, mancomunados –es decir: agarrados de la mano- con los no tan púberes obreros de misma nacionalidad, perpetraron el mayo francés –el más corto de los mayos, minimalistamente breve en comparación con el pornográficamente prolongado mayo italiano-, una de las preguntas que, a modo de microambiente tachero, decoraban las calles parisinas era si, para instaurar la dictadura de la imaginación y construir la patria socialista en la tierra de la libertad, la igualdad y la fraternidad, había que tomar los cuarteles –más bien primaverales- de las fuerzas armadas o, en su lugar, copar los medios de comunicación para -con las antenas recientemente socializadas- comunicarle al resto de la población que, desde ese instante, el país iba a ser gobernado por jóvenes que sabían de ambientes laborales lo que los obreros con los que man-comunaban conocían de Marcuse. La disyuntiva, tomar los medios, copar los regimientos, pareciera reactualizarse exactamente cuarenta años después ante la pregunta de si hace falta sacar un solo gendarme a la calle –alguno de los que no haya recibido un tiro en la nuca como agradecimiento de jóvenes morochos y con muy buena puntería por el tratamiento de aquellos para con estos- para orquestar –con una distribución de funciones un poco más coral que la centralidad que adquiere todo director de orquesta- un golpe de estado. El que, si se es afecto a los contextualismos, debería dejar de ser así llamado, ya que no consistiría en el clásico golpe de estado cívico-militar de los que tantos excelentes ejemplos son encontrables en la historia reciente de Latinoamérica. Si actualmente no hace falta sacar los idiotamente útiles tanques a la calle para perpetrar un golpe, y con la igualmente útil aunque nada idiota presencia de la dictadura del movilero basta, es un tanto absurdo –como planteó cierta izquierda que de tanto correrse por izquierda una de estas mañanas va a amanecer en Australia, pero sin embargo qué difícil es no profesarle afecto- plantear que la resistencia a un golpe mediático recorrería los corredores polacos de una variante posmodernamente zapatista de la tradicional lucha armada urbana tupamara. Aquel corredor, más que polaco, es un callejón sin salida, el pasadizo secreto sin desembocadura de quien no comprende que la ciudad ya no alberga ese tipo de prácticas.
Sin embargo, el tachismo, los taxistas que de tanto escuchar Radio 10 se vuelven más papistas que el papa y más fascistas que Feinmann -el que quema los libros, no el ñeri peronista que embarradamente los escribe-, tan móviles como el nomadismo o los grupos de tareas israelitas que recogen el pensamiento deleziano para acribillar palestinos, se mueve libre por la ciudad, con un condicionamiento –jamás determinación, válganos dios- mediático-comunicacional que, dada la concentración de medios y el mayor y mejor papel de estos en la reproducción de determinado sentido común político, aúna, para terror ya no de fenomenólogos sino de deterministas, los condicionamientos económicos y culturales. Ya es un lugar común –en un sentido negativo de la expresión, ya que ningún grupo puede reproducirse (ampliarse) sin lugares comunes- que es difícil la política por fuera de los medios: tal vez, es hora de sumar a aquel reconocimiento el encarnizamiento de que no por ser trabajador –nómade, para más- que recorre automovilísticamente –es decir: guerreramente- la ciudad se es menos burgués que el funcionario del Ministerio de Educación que se recoge un sábado por la tarde en la puerta del edificio de aquel, mientras la plaza de en frente esta atestada de tribus urbanas –la indianajonización de la sociedad- con vestimentas tan exóticas como sus peinados. Lo que un interino llamaría fantasmas. Un fantasma más que se suma al fantasma del tachismo que patrulla las calles porteñas.
Andar es no tener un lugar
Propiedades
Bajo la pretensión de univocidad propia de la ciudad-concepto, Michel de Certeau reconoce los rumores de una multiplicidad de operaciones, es decir, la imposibilidad de reducir la ciudad vivida a una representación desencarnada, sin trayectorias, sin cuerpos.
La ciudad como una propiedad, entonces, parte de postular una significación pura, más allá de toda habitabilidad por un cuerpo, es decir, exento de toda opacidad, siendo la experiencia del espacio “lo impensado mismo de una tecnología científica y política”[1].
Habitables
Sin embargo, más allá de un texto urbano originario, unívoco, habitar la ciudad es hacer algo con ella, reanudarla en un deambular que, al mismo momento, la funda; es decir, es producir el espacio desencarnado como espacio vivido, pletórico de significaciones y afectos, por tanto, ya no homogéneo y vacío, o lo que es lo mismo, desencantado.
En el encuentro con la ciudad, entonces, no hay el puro espacio, sino una apertura de un posible indeterminado que la intención de obrar –que es, a su vez, un significar- de un cuerpo propio inscribe. De esta manera, la ciudad habitada es siempre opaca, un magma de significaciones en permanente ebullición, por ende, entorno de apropiación afectiva.
Así, hacer experiencia de un espacio es mantener con él una relación de afectividad y ya no de dominio; como en el juego, que suspende todo ordenamiento en un instante pleno, así el andar actualiza un desvío, es decir, produce líneas de fuga en el saturado orden de lo unívoco, las cuales se inscriben en el espacio como marcas, referencias de lo propio.
Entonces, quizás se pueda decir que andar la ciudad es abrir espacios de libertad, hacerla habitable, inscribir en ella un mundo propio, entendiendo así las prácticas como capaces de invención; a su vez, en el reanudar la ciudad emerge la estrecha vinculación entre habitar y habito –es decir, las significaciones que portamos en torno a nosotros.
Desvíos
Si habitar es volver habitable, entonces el desvío ocupa la ciudad, permanentemente se inscribe en ella; sin embargo, como veremos, la reasimilación espectacular/mercantil se revela su reverso, anulando las referencias locales, despojándolas de toda peligrosidad.
Según Christian Ferrer, los espacios de transgresión “no aparecieron como un injerto del infierno sino como un brote moral, consecuencia de intensas y oscuras necesidades”[2], por tanto como emergencia del gasto improductivo en el plan maestro de la ciudad.
Así, la pretensión ascética de un naciente capitalismo industrial no se producía sin resto, y la ciudad ordenada, transparente, daba paso, en los intersticios, a las opacidades de la ciudad prostibular, a la vez marcada por lo desmesurado, el oprobio y la tolerancia.
Capturas
Por un lado, entonces, la imposibilidad de negar el cuerpo propio, la inscripción de lo afectivo, corporal, libidinoso en el cuerpo de la ciudad, por el otro, la pretensión desencarnada de un dominio sobre éste, reduciéndolo a mera máquina obediente.
Así, el reverso del orden paranoico/policial de la mirada se revelaba un orden colador, mucho más oneroso cuanto que excesivo en sus mecanismos de vigilancia; por ende, antes que desterrar comportamientos considerados desviados, los asumiría como objeto de su administración, sabiéndose, a su vez, una tarea siempre inconclusa, desbordada.
Se trataría, entonces, de tránsitos entre ambas, de contemplaciones antes que rupturas, es decir, no de reprimir la ilegalidad sino de “establecer una frontera móvil entre la ley y su transgresión, con el fin de dominar sus desplazamientos”[3], además de valorizarlos.
Lo propio de este ordenamiento de los placeres no sería ya, no podría ser la amputación sino la recodificación. Así, la captura se revela cifra de un poder tanto más productivo cuanto que se muestra como anónimo, impersonal, bajo el signo del equivalente general, es decir, la forma-mercancía, incluso si la encarna en modos aberrantes como la trata.
Resistencias
Y sin embargo, molecularmente, las resistencias, que no son meras reacciones sino creaciones, experimentaciones en torno al cuerpo social normalizado, trazan silenciosos ardides, puntos de fuga al margen de todo ordenamiento urbanístico y/o captura.
Así, el incesante reanudar las prácticas microbianas, los sabotajes imposibles de manejar por el poder espectacular-mercantil, deja entrever la potencia autónoma del trabajo vivo. Sin embargo, contra toda ingenuidad, el deseo de código reintroduce más eficaces mecanismos de control. El orden reina, la normalización modela los cuerpos.
Andar es no tener un lugar.
[1] Michel de Certeau, Andar en la ciudad.
[2] Christian Ferrer, Orden en el prostíbulo!
[3] Christian Ferrer, Ibídem